Desde el primer instante en que la vi supe que era ella.
La reconocí de inmediato, ni bien subió en la parada de la calle
Alvarado.
Pidió boleto hasta San Justo, y luego de lidiar un buen rato con las monedas que la máquina se negaba caprichosamente a aceptar, vino a sentarse en el único asiento vacío de todo el colectivo.
Desde mi lugar, dos asientos más atrás, en la hilera opuesta, podía contemplarla a mi gusto, de cuerpo entero, concentrada en la lectura de su pequeño librito.
Era tal como la había imaginado. Un cuerpo esbelto, sin exuberancias, armónico y hermoso.
Vestida sin excentricidades, sin adornos, sin provocaciones, con la espontanea simpleza de sus jeans gastados y su pullover bordó.
Largos y oscuros cabellos, profundos ojos grandes y negros, gruesos labios sensuales, tersa y blanca piel apenas profanada por unas pocas gotas de maquillaje, conformaban en conjunto un rostro celestial, dotado de la belleza más pura que jamás había visto.
Algunos gestos, casi imperceptibles, como el irregular jugueteo de su lengua por la comisura de su boca, o las pequeñas arruguitas que se dibujaban en su frente cada vez que los avatares de la trama del libro que la posesionaba hacían fruncir su ceño, lejos de ser defectos, le daban un sutil toque de naturalidad que la hacía aun más hermosa.
Hacía años que esperaba pacientemente ese momento, hacía tiempo que sabía que se produciría, así, por casualidad, el encuentro con mi otra mitad, con la mujer que vendría a llenar el vacío de mi vida.
Lo había previsto todo, en mis sueños, en mis desvelos, en mis reflexiones, por eso no me sorprendió en absoluto.
Lo sabía desde siempre.
Sabía que la vida era un río que bajaba solitario, atravesando sombríos valles de amargura y verdes bosques de dicha, arrastrando en su corriente las pesadas piedras de los recuerdos.
Pero sabía también que otro río bajaba, paralelo al mío, y que en determinado momento su cauce comenzaba a acercarse, hasta tocarlo, hasta convertirse en mi afluente y desembocar con sus aguas frescas y claras en mi lecho, para que bajemos juntos, unidos en un solo caudal, hacia el inmenso mar de la eternidad.
Y el momento era ese. Un jueves de abril, en el 621, interno 16, a las cinco y veinticinco de la tarde.
Me embargaba una felicidad inconmensurable, me confortaba el haberme aferrado a mi idea, el haber soportado la interminable espera para verla, por fin, cristalizarse en la realidad.
Ya nunca estaría solo.
El colectivo dobló por Yrigoyen. Ella cerró su libro y se paró.
A las pocas cuadras aparecería la plaza de San Justo.
Me asaltó un dejo de temor, algo que no había previsto.
¿Cómo acercarme a ella?
Hasta ese momento creí que todo ocurriría indefectiblemente, que la unión sería inevitable.
Pero ella pasó a mi lado sin mirarme, sin percatarse de mi existencia, y tocó el timbre.
Mi mente buscaba desesperadamente las palabras, la frase justa para establecer el contacto.
Pero ese nunca fue mi fuerte. Quise levantarme y encararla, pero la timidez me mantuvo atado al asiento.
La vi bajar en la plaza y alejarse caminando despreocupadamente, sin reparar en su otra mitad, que la miraba petrificada desde la ventanilla.
Los ríos se habían acercado, casi rozado, pero ninguno de los dos supo encausarlos, unirlos en un solo torrente, y habían vuelto a alejarse.
Frecuentemente viajo en el 621, desde Ramos Mejía hasta San Justo.
Ida y vuelta, esperando volver a encontrarla, con sus jeans gastados y su pullover bordó. Apostando a verla subir, en la parada de Alvarado, a las cinco y veinticinco de la tarde.
Aunque muy adentro mío sé que la esperanza es casi nula, ya que nunca he sabido de dos ríos que se crucen más de una vez en sus largos y solitarios caminos hacia el mar.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
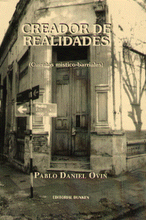

No hay comentarios:
Publicar un comentario