– Gracias por todo – digo abonando los cincuenta pesos convenidos.
– De nada – dice el peón mientras se retira, cerrando la puerta tras de sí.
– Adiós.
Observo a mi alrededor, mi nuevo hogar. Modesto pero mío.
Treinta y cinco mil pesos, treinta y cinco mil esfuerzos puestos uno sobre el otro, a cambio de la tan ansiada independencia, del esperado despegue de la casa de mis padres, del trueque de la infantil habitación compartida con mi molesto hermano por la tranquilidad que trae aparejada la soledad.
Abro las primeras bolsas y comienzo a colgar mis escasas prendas en el placard, en el orden en que van apareciendo, mientras pienso en la nueva vida que me espera de aquí en adelante, una vida que se me antoja maravillosa.
Serán cosas del pasado los reproches de mamá por las salidas nocturnas, las puteadas del viejo por la música fuerte, las peleas con mi hermano, las esperas para usar el baño, y la cotidiana imposibilidad de hacer lo que realmente se me antoja.
También me alegra el cambio de barrio, y sé que la sencillez de las serenas calles de Haedo pronto borrará el mal recuerdo del acartonamiento y la hipocresía de los distinguidos vecinos del Barrio Norte.
Ahora estoy tratando de abrir una caja, donde supongo que estarán guardados los pocos elementos de cocina que logré rescatar de mi antigua casa, ansioso por poner todo en orden cuanto antes.
Pero desistiré de la idea pocos instantes después.
Siento un cansancio demoledor, producto de la pesada mudanza.
Mañana será otro día. Levanto el colchón apoyado contra la pared y lo calzo sobre los tirantes de la cama, saco la almohada y las sabanas de una de las bolsas e improviso un lecho para mis sueños.
Me acuesto, feliz de dar reposo a mi maltratado cuerpo, rodeado de bultos que esperan ser abiertos y de cosas que anhelan una ubicación definitiva.
Cuando estoy por entrar al reino de los sueños, comienzo a oír un lejano golpeteo, un lento martilleo, un rítmico y constante tac tac tac.
Una canilla que gotea. Tengo la intención de levantarme a cerrarla, pero el cansancio es tal que pronto me quedo dormido.
Me despiertan los cálidos rayos del sol del mediodía. Me espera una jornada agotadora.
Me baño, por primera vez en mi nueva casa. Como algo y pongo manos a la obra.
Al caer la noche todo está en su lugar, la ropa en el placard, los platos en la alacena y los posters en la pared.
Disfruto de una cena de rotisería y planeo una fiesta para mañana, una fiesta inaugural con mis amigos más íntimos.
Poco antes de acostarme recuerdo la gota de ayer y reviso todas las canillas, ajusto todas las llaves con una pinza hasta asegurarme que no hay goteo alguno.
Sin embargo, a mitad de la noche, me despierto con el sonido de la gota en mis oídos.
Me levanto, busco la pinza, entro al baño, aun con los ojos pegados por el sueño.
Pero ninguna de las dos canillas gotea, tampoco las de la cocina ni ninguna otra en toda la casa.
Me acuesto resignado, me duermo pensando donde estará la gotera, acompañado por el pausado tac tac tac.
Al día siguiente la fiesta planeada se cristaliza, recibo a mis mejores amigos y paso uno de los mejores días de mi vida.
Alcohol a raudales, algo de marihuana, música fuerte, risas hasta las tres de la mañana.
Me embarga una alegría suprema.
Después que los chicos se fueron, acostado boca arriba, agradezco a Dios por vivir solo, por haber conseguido la libertad, por ser por fin el dueño de mi propia vida.
Pero entre mis reflexiones comienza a filtrarse el lejano martilleo de la gotera de todas las noches.
Me siento en la cama, confundido. Agudizo el oído intentando percibir de donde viene.
Pareciera como si su intensidad aumentara paulatinamente.
Súbitamente alcanzo la comprensión de que el sonido no proviene de ninguna parte, está dentro de mi cabeza.
La gota golpea cada vez más fuerte, en pocos segundos se convierte en un estruendo ensordecedor.
La soledad de mi nueva vida ya no me agrada, me aterroriza.
Grito mentalmente, llamando a mi mamá.
Me levanto, desesperado. Intento correr hacia no sé donde, pero a cada paso mi mente se aplasta más y más bajo los pesados mazazos que se abaten sobre ella.
Alcanzo a abrir la puerta de la habitación. Caigo pesadamente a los pocos metros, mi cuerpo desvanecido.
Desde el suelo, sintiendo la sangre brotar de mi cabeza y correr por mi cara, alcanzo a ver una última imagen antes de que mis sentidos se apaguen completamente.
Alcanzo a ver como, desde una pequeña grieta en el techo, cae suavemente una minúscula gotita de agua y golpea en el piso de madera, dos metros más abajo.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
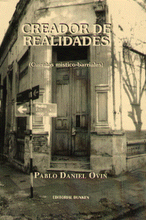

No hay comentarios:
Publicar un comentario