La primera vez que los vio fue a su regreso del hospital.
Después de tantos días (y noches) de inmovilidad, de sabanas blancas, enfermeras entrando y saliendo, de insoportables vecinos de cama, volver a la casa era para José casi como tocar el cielo con las manos.
Volver a su casa, a la oscura quietud de aquella casona donde había vivido durante tantos años, donde había gozado los mejores momentos y soportado los peores (casamiento, nacimiento de sus hijos, muerte de los seres queridos).
Volver a los discos, a la colección de periódicos del 1900 (montón de papeles amarillentos e ilegibles), a los cuadros familiares que desde las paredes devolvían los rostros señeros de todos sus muertos (María, los chicos), volver a esa vida mansa y rutinaria producía en él una sensación de triunfo, un triunfo sobre sí mismo, y sobre la muerte.
Porque estar de vuelta en casa (después de tanta enfermedad) era una cachetada a la muerte, a esa oscura dama que creyó por fin haberlo doblegado en aquel hospital.
Pero no, no a él, no a José Antonio Rosas. Él la había derrotado, una vez más, para seguir aferrándose a la vida con la sola fuerza de su voluntad.
Una vida gris y monótona, convengamos, una vida en un cuerpo gastado y torpe, una existencia pasiva que se complacía en saborear los bellos recuerdos de lo que fue.
Mas seguir prendido con todas sus fuerzas al último hilo, a esa delgada y deshilachada hebra, era mejor que dejarse arrastrar a ese negro abismo, y (aunque sabía que inevitablemente habría de caer algún día) era feliz por seguir resistiendo.
Pero ahora que había vuelto se encontraba con ellos.
Figuras difusas, casi invisibles, que pululaban por las habitaciones con total naturalidad y que eran (pensó José) producto de otra jugada de aquella damita enfadada por su último fracaso, otra batalla en la guerra personal entre él y ella (entre José y La Muerte).
Y José se sintió poderoso ante una jugada tan inocente como esa, después del cáncer de pulmón y del último infarto nunca hubiera esperado un recurso tan vulgar de su rival como el de enviar esos espectros para atemorizarlo.
Pero los seres fantasmales parecían no verlo (a José).
Actuaban como si fueran dueños de la casa, iban y venían como si estuvieran viviendo una realidad paralela, un universo virtual que ellos creían verdadero.
La actitud inicial de José de ignorarlos, de quitarles ese poder inmenso que otorga el miedo pronto se tornó insostenible, ya que los seres movían los muebles de lugar, descolgaban los cuadros, tiraban la preciosa colección de diarios del 1900 a la basura, tal vez con el solo fin de molestarlo, de hacerle la vida imposible (aunque más tarde José comprendería que esos no eran sus verdaderos motivos).
Y José gritaba, insultaba, pero los fantasmas seguían ensimismados en su tarea de reformar la casa, hablando entre ellos con palabras ininteligibles, actuando como si José no existiera, como si realmente no pudieran verlo.
Hasta que, súbitamente, José pareció hacerse visible para aquellos seres, pues lo miraron azorados, paralizados ante su aparición, allí, en ese rincón del comedor.
Justo en ese instante, ante la mirada de terror de aquellas personas, José comprendió que finalmente el hilo se había cortado, que en realidad había perdido aquella batalla (y la guerra) en el hospital.
Entonces, ante tamaña revelación, (y sin saber como) se desvaneció lentamente en el aire y desapareció ante la mirada trémula de aquellos amigos que habían venido a limpiar la casa y a preparar el velorio de José Antonio Rosas.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
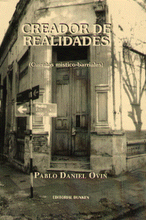

No hay comentarios:
Publicar un comentario