luces de la casa se apagaron, por fin, pasadas las once de la noche, sumiendo todas las habitaciones en la esperada oscuridad.
Una oscuridad que no era total, ya que el resplandor de una brillante luna llena penetraba por el tragaluz, cortando la negrura, pero que era suficiente para que ella se sintiera segura y amparada, sabiéndose protegida por las penumbras.
Por fin podría abandonar su escondite, abstracto rincón en el cual se mantenía oculta durante las horas de luz, atemorizada por los ruidos y los movimientos constantes, las idas y venidas de las personas de la casa.
Durante esa larga espera de cada día, imploraba a los cielos no ser descubierta, a sabiendas de que del anonimato dependía su existencia.
Esperaba la noche, a ratos agazapada, moviéndose nerviosa a veces, siempre dentro de los limites de su inexpugnable guarida, santuario invisible a los ojos de la numerosa familia que habitaba la casa y que ni siquiera sospechaba su existencia.
Una familia que ella consideraba intrusa, usurpadora.
Esas personas que habían venido a ocupar su hogar, que la habían empujado sin saberlo a esconderse en ese estrecho y húmedo hueco detrás de la pared, misterioso espacio que la mantenía a salvo del conocimiento de los nuevos dueños de la residencia.
Solo por las noches, cuando todos se dormían y reinaban las tinieblas, se atrevía a abandonar el refugio.
Merodeaba por la inmensa cocina, caminaba sin ruido alguno sobre sus frías baldosas de cerámica, se alimentaba sigilosamente de los restos que quedaban abandonados sobre la mesada de mármol, para luego volver a la seguridad de la obligada reclusión, antes de que la casa despertara nuevamente.
Y esa noche, como todas las anteriores, salió de atrás de la pared, amparada por las sombras, feliz de poder moverse libremente por el lugar que alguna vez había sido su lugar.
Paseó un rato por la cocina y, en un rapto de audacia, transpuso la puerta hacia el comedor, por primera vez desde que esos extraños habían llegado, dejando atrás el miedo y la cautela de todos los días.
Pero un estremecimiento mortal la hizo caer en la cuenta de su error, en el preciso momento en que la luz se encendió de repente y se vio cara a cara con el enorme y corpulento hombre, justo ese al que más le temía.
Se dio vuelta y echó a correr aterrorizada, entrando a la cocina, irritada por saberse descubierta.
Enfiló hacia la pared, jurándose a sí misma que jamás volvería a salir de su escondite.
Pero a pocos centímetros de alcanzar la salvación, sintió una fuerte corriente de aire a sus espaldas. Un segundo después, un violento golpe aplastó su cuerpo, destrozándolo bajo la fuerza de toneladas de peso.
– ¿Que pasó? – preguntó la esposa del victimario, que se había levantado alertada por el ruido.
– Nada – dijo él, con la pantufla en la mano – Maté a una cucaracha.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
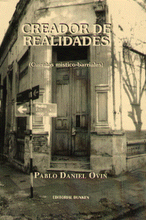

1 comentario:
este es muy lindo!!!
un buen final, aunque triste, pobrecita.
Deni
Publicar un comentario