El chileno entró como una exhalación por la puerta lateral y vino a sentarse a mi mesa sin saludar a nadie.
¿Qué hacés González?, recuerdo haberle dicho a modo de saludo mientras le ofrecía algo de tomar, un vino, una birra, y me resignaba a soportar dos horas de tedio y aburrimiento.
Porque, todo bien con el chile, pero él era así, todo bondad y corazón, pero pesado como él solo.
Porque a pesar de la simpatía por el personaje, por el borracho melancólico, no había nada más, no había puntos de contacto, no había más conversación posible que los partidos de la fecha y los cuernos del gallego del almacén.
Y la verdad que era conveniente llevarlo a esos temas, ya que podía ser fatal dejarlo incursionar en asuntos más complejos como la literatura o la política internacional, en esos casos se podía llegar a escuchar tal sarta de estupideces, que podrían poner en serio riesgo la paciencia, y hasta el afecto por el ejemplar transandino.
Entonces, cuando el chileno Toribio González entraba al bar y me elegía como compañía dominguera, lo mejor era respirar hondo, cerrar el diario, acodarse en la mesa y preguntarle como salió la U, o quién se clavó a la mujer del almacenero, sostener la charla con forzados monosílabos, esperar que las agujas den las vueltas necesarias como para poder levantarse y decir chau sin herir los sentimientos del pobre tipo.
Sin embargo, aquella vez el chileno parecía distinto, daba la impresión de traerse algo entre manos.
- Anduve por tu barrio - me largó de golpe, lleno de excitación. - Fui ayer, y antes de ayer, y estuve yendo toda la semana.
Traté de mostrar interés ante su entusiasmo, con un qué bien, contame, o algo así.
- Sí, estuve y lo comprobé, pibe. En tu barrio hay algo raro, en tu barrio hay...
Se irguió en su silla y se tomó de los bordes de la mesa, exultante. Y ahí nomás empezó a escupir un montón de incoherencias. Nunca lo había visto así. En ese momento, recuerdo, me pareció que estaba fumado.
- Es así, vos tenés que haberte dado cuenta, tantos años viviendo ahí, no puede ser.
¿Dado cuenta de qué?, le pregunté, o me pregunté a mí mismo, no sé.
- Tenés que haberte dado cuenta que tu barrio está incompleto, le faltan partes. No, en realidad no faltan, están. Están pero no las vemos.
Sí, está fumado, confirmé. Un poco grande para empezar con la marihuana, ¿No?.
- Fijate flaco, escuchá. Escuchame a mí que me caminé todo Ramos Mejía de punta a punta, y vas a entender. ¿Conocés la calle Belgrano, o Alsina, o Rosales, o cualquiera de esas que corren como la vía?. Bueno, caminá por Belgrano y vas a ver, vas a ver que llegando a Haedo cambia de nombre, se convierte en Ayacucho.
Le miré un ya lo sé, y qué.
- Que Ayacucho empieza al doscientos - me dijo con gravedad, escrutando en mis ojos el efecto de la revelación.
- ¡Faltan dos cuadras! - gritó - ¡Pero no faltan, están ahí, invisibles!
En ese punto se tornó gracioso. Por primera vez me estaba divirtiendo con el chileno, con este chileno metafísico-delirante que era mucho más querible que aquel que vivía lamentando la falta de gol de la Universidad de Chile desde que se fue el matador Salas.
Y siguió dándome ejemplos de fenómenos sobrenaturales, me describió con asombrosa verborragia las geografías paralelas del barrio.
Ejemplos de calles con cuadras fantasmas; la avenida que desaparece de repente al cruzar la vía de San Justo; el inmenso parque del colegio gobernado por un ejército de gatos; la autopista que hizo desaparecer en el aire manzanas enteras, manzanas que en realidad siguen ahí; la calle que nace y muere en Ramos Mejía, para volver a nacer y morir en Villa Sarmiento.
Y con los ojos desorbitados, rojo de euforia, siguió hasta que se le acabaron las palabras, y se quedó mirándome como exigiendo que me rindiera ante las irrefutables evidencias.
No sé si en algún momento se me habrá escapado una sonrisa, o si de repente comprendió lo ridículo de su exposición y se sintió avergonzado, pero luego de un corto silencio se levantó de un salto y salió del bar a toda marcha, sin saludar, ni a mí ni a nadie.
Y desde aquella vez, hace seis meses, no lo volví a ver, no apareció más por el boliche, ni por ningún lado.
Pobre chileno, vaya a saber qué fue de él. Si siguió desparramando su descabellada historia por todos lados puede que haya ido a parar a un loquero.
Hoy, una tarde-noche que gasto sin rumbo por el barrio, me acuerdo de él.
Calles fantasmas, recuerdo y me sonrío, mientras el viento me lleva sin quererlo hacia la casa de algún viejo amigo y compañero de letras y canciones.
Camino abstraído, repasando con simpatía aquel domingo en que Toribio González se sentó en mi mesa y me confió su descubrimiento para luego perderse en la nada, y al llegar me olvido de visitas no planeadas y camino hasta el final del callejón, árbol y paredón que marca el final abrupto de la calle San Lorenzo, que trata de convencerme de que no hay nada más allá.
Pero una sensación de inmensidad me invade contra la finitud de la calle cortada, las palabras del chileno vuelven en susurros desde atrás del muro, se instalan.
Ya no provocan risa si no duda, o certezas, y creo percibirlo, lo mismo que él, puedo sentir que hay más que esto, que el mundo no es solo lo que vemos, que el universo no termina en esta pared, que la calle San Lorenzo, y el barrio entero, se extienden más allá, hacia el infinito.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
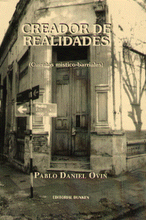

No hay comentarios:
Publicar un comentario