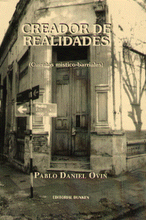Papel y lápiz. Parece mentira que tan simples y mundanos elementos puedan otorgar a un hombre semejante poder.
Cuando la inspiración asalta, en los momentos más inesperados, son las mágicas herramientas que abren la puerta hacia la otra dimensión.
Dimensión fantástica, espacio vacío e infinito del cual yo soy el Dios todo poderoso, capaz de dar forma a personajes de toda calaña, dotarlos de toda clase de sentimientos y personalidades, envolverlos en historias y situaciones de todo tipo, tantas y tan diferentes como lo permita mi imaginación.
Universo absolutamente anárquico, carente de toda ley física o moral, donde los entes y sucesos más inexplicables, sobrenaturales, o hasta ridículos, pueden encajar a la perfección.
Historias de amor, de fracasos, de muerte, de pasiones, misteriosas presencias, hombres convertidos en mariposas, cientos de fantasías han saltado desde mi puño al papel, quedando latentes en aquella dimensión paralela.
Historias que cuando son leídas, cuando les brindamos toda nuestra atención, cuando nuestros sentidos y sentimientos se involucran en sus mundos, ingresan al plano de nuestra realidad, sus personajes cobran vida en nuestras mentes.
Seguramente, usted que alguna vez se habrá dejado atrapar por la magia de un libro, que habrá llegado a amar y a odiar a sus
protagonistas como si fueran reales, que habrá sufrido y gozado con sus historias como si fueran parte de su vida, seguramente sabrá de qué le hablo.
Sin ir más lejos, ahora mismo, leyendo estos párrafos, está trayendo a esta dimensión una de esas tantas historias, está dando vida a uno de esos tantos personajes.
Por eso me temo que tan pronto usted abandone este libro y olvide estas líneas dejaré de ser, mi existencia toda se desvanecerá de esta realidad y volveré a formar parte de aquel helado vacío, en la dimensión de las fantasías.
Gusanos de seda
La luz de la luna se proyecta sobre las hojas secas esparcidas en el suelo del jardín.
Aunque mi visión es difusa, reconozco el lugar. Es el jardín de mi casa.
Me muevo lentamente, casi arrastrándome, hacia arriba por uno de los tallos del rosal.
Cada movimiento me demanda un esfuerzo supremo, debo contraer y aflojar mis músculos con todas mis fuerzas para avanzar cada milímetro.
Sé que quiero alcanzar las hojas verdes de la planta, es la única idea que flota en mi cerebro y que hace mover mi elástico cuerpo de gusano...
Otra vez el mismo sueño, hace más de una semana que sueño lo mismo, que soy un inmundo gusano vagando por el jardín.
Un sueño sin sentido, para mí. Aunque dicen que todo sueño tiene un significado.
¿Pero que significado puede tener soñar que uno es un gusano?.
Solo que ese sea el concepto que, inconscientemente, tenga de mí mismo.
Al principio me resultaba gracioso, pero ya había empezado a perturbarme.
El sueño era cada vez más real, no parecía ser realmente un sueño. Y los últimos días se había tornado verdaderamente angustioso.
Pero esta noche no me va a pasar. Quizás esté sugestionado.
Me quedo leyendo una novela, de Julio Verne, tratando de dormirme con la mente en otra cosa. Tal vez sueñe con viajes a La Luna y no con gusanos.
Me duermo casi al amanecer. Sueño :
Estoy otra vez en el jardín, en la rama del rosal, pero esta vez no es de noche. El sol acaba de salir y el cielo está teñido de rosados y violáceos, las primeras luces del día.
Otra vez, pienso. Otra vez estoy soñando que soy un maldito gusano.
Pero esta vez es mucho más real que las anteriores.
Puedo sentir perfectamente la rugosidad del tallo bajo los anillos que forman mi cuerpo. Puedo sentir el aire helado penetrando mi elástica piel.
Bueno, en cualquier momento me despierto, pienso. Pero el sueño prosigue, algo distinto comienza a suceder.
Siento un fuerte sacudón interno, mi cuerpo se contrae, mis entrañas se convulsionan.
Siento un dolor insoportable que me hace pensar que la muerte me está alcanzando.
Pero es un sueño, me digo.
De repente, oscuridad. Tengo que despertar, pienso.
Me muevo despacio y siento como la corteza de mi cuerpo de gusano se parte y cae tras de mí, reseca.
Despliego unas alas multicolores, aleteo tímidamente, levanto vuelo.
Desde el aire veo mi jardín, mi casa.
Esto ya no parece un sueño, hace mucho que dejó de parecerlo.
Me poso sobre el dulce cáliz de una flor, recojo el polen con mis largas patas delanteras.
Sé que ya no voy a despertar. Tal vez esta sea la realidad, tal vez el sueño era lo otro. Tal vez soñaba que era un hombre.
Sin embargo no siento temor. En mi mente todo razonamiento se va diluyendo, hasta que solo queda un pensamiento, un instinto.
Volar de flor en flor recogiendo el sabroso néctar que sirve como alimento en la corta vida de una mariposa...
Aunque mi visión es difusa, reconozco el lugar. Es el jardín de mi casa.
Me muevo lentamente, casi arrastrándome, hacia arriba por uno de los tallos del rosal.
Cada movimiento me demanda un esfuerzo supremo, debo contraer y aflojar mis músculos con todas mis fuerzas para avanzar cada milímetro.
Sé que quiero alcanzar las hojas verdes de la planta, es la única idea que flota en mi cerebro y que hace mover mi elástico cuerpo de gusano...
Otra vez el mismo sueño, hace más de una semana que sueño lo mismo, que soy un inmundo gusano vagando por el jardín.
Un sueño sin sentido, para mí. Aunque dicen que todo sueño tiene un significado.
¿Pero que significado puede tener soñar que uno es un gusano?.
Solo que ese sea el concepto que, inconscientemente, tenga de mí mismo.
Al principio me resultaba gracioso, pero ya había empezado a perturbarme.
El sueño era cada vez más real, no parecía ser realmente un sueño. Y los últimos días se había tornado verdaderamente angustioso.
Pero esta noche no me va a pasar. Quizás esté sugestionado.
Me quedo leyendo una novela, de Julio Verne, tratando de dormirme con la mente en otra cosa. Tal vez sueñe con viajes a La Luna y no con gusanos.
Me duermo casi al amanecer. Sueño :
Estoy otra vez en el jardín, en la rama del rosal, pero esta vez no es de noche. El sol acaba de salir y el cielo está teñido de rosados y violáceos, las primeras luces del día.
Otra vez, pienso. Otra vez estoy soñando que soy un maldito gusano.
Pero esta vez es mucho más real que las anteriores.
Puedo sentir perfectamente la rugosidad del tallo bajo los anillos que forman mi cuerpo. Puedo sentir el aire helado penetrando mi elástica piel.
Bueno, en cualquier momento me despierto, pienso. Pero el sueño prosigue, algo distinto comienza a suceder.
Siento un fuerte sacudón interno, mi cuerpo se contrae, mis entrañas se convulsionan.
Siento un dolor insoportable que me hace pensar que la muerte me está alcanzando.
Pero es un sueño, me digo.
De repente, oscuridad. Tengo que despertar, pienso.
Me muevo despacio y siento como la corteza de mi cuerpo de gusano se parte y cae tras de mí, reseca.
Despliego unas alas multicolores, aleteo tímidamente, levanto vuelo.
Desde el aire veo mi jardín, mi casa.
Esto ya no parece un sueño, hace mucho que dejó de parecerlo.
Me poso sobre el dulce cáliz de una flor, recojo el polen con mis largas patas delanteras.
Sé que ya no voy a despertar. Tal vez esta sea la realidad, tal vez el sueño era lo otro. Tal vez soñaba que era un hombre.
Sin embargo no siento temor. En mi mente todo razonamiento se va diluyendo, hasta que solo queda un pensamiento, un instinto.
Volar de flor en flor recogiendo el sabroso néctar que sirve como alimento en la corta vida de una mariposa...
El hombre del espejo
Después de una buena ducha me había entregado, como siempre, a la molesta tarea de secar todo, azulejo por azulejo, hasta dejar el baño como lo había recibido.
Y en el instante en que el providencial paso de la toalla sobre el espejo empañado disipó la niebla que lo ocultaba, tuve por primera vez esa sensación que me ha impulsado a escribir estas páginas en mi diario.
¿Que habré visto en el espejo?, se preguntarán. ¿Un fantasma?.
No, simplemente mi propio reflejo.
La misma cara, los mismos ojos, la narizota, la barba semi crecida, la misma imagen que veía todas las mañanas al levantarme y todas las noches al lavarme los dientes para ir a la cama.
Sin embargo había algo diferente en esa imagen, en la expresión de ese rostro, en esa mirada clavada en la mía.
Algo que quizás siempre había estado allí y que yo sólo entonces percibía.
Una mirada llena de odio, de resentimiento, reprochándome vaya uno a saber que, haciéndome sentir que esa persona reflejada en el espejo no era yo, si no un completo extraño.
A partir de ese momento ese hombre del espejo no dejó de perseguirme.
Cada vez que entraba al baño, o pasaba frente al espejo del comedor, él estaba allí, recriminándome, culpándome de su suerte.
Traté de evitarlo, sí.
Pobre iluso, cubriendo todos los vidrios de la casa con papeles de diario creí poder evadir el reflejo inquisidor.
Bajaba los doce pisos que me separaban de la calle por las escaleras, para evitarlo en las paredes espejadas del ascensor.
Mas en la calle me era imposible eludirlo.
Cuando pasaba frente a algún negocio él estaba allí, reflejado en la vidriera; cuando subía a un colectivo su rostro transparente me miraba, acusador, desde la ventanilla.
Imagínense mi situación, después de dos meses de soportar semejante acoso, estoy al borde de la locura.
Y hoy me he dado cuenta de que ya no puedo seguir resistiéndolo, de que ya no puedo más convivir con esta tortura.
He decidido darme por vencido.
Voy a entrar al baño, descubrir el espejo y rendirme ante él, que haga lo que quiera.
Por eso estoy escribiendo esto, para dejar un documento de mi calvario y, a la vez, una advertencia.
A todos los que me conocen, les pido que ya no confíen más en mí, que se cuiden de lo que pueda hacer de aquí en adelante, pues ya no seré yo realmente.
Será el hombre del espejo que tomará mi lugar en este mundo, y yo quedaré del otro lado, convertido en un reflejo, acosando a ese espíritu que usurpó mi existencia.
Y en el instante en que el providencial paso de la toalla sobre el espejo empañado disipó la niebla que lo ocultaba, tuve por primera vez esa sensación que me ha impulsado a escribir estas páginas en mi diario.
¿Que habré visto en el espejo?, se preguntarán. ¿Un fantasma?.
No, simplemente mi propio reflejo.
La misma cara, los mismos ojos, la narizota, la barba semi crecida, la misma imagen que veía todas las mañanas al levantarme y todas las noches al lavarme los dientes para ir a la cama.
Sin embargo había algo diferente en esa imagen, en la expresión de ese rostro, en esa mirada clavada en la mía.
Algo que quizás siempre había estado allí y que yo sólo entonces percibía.
Una mirada llena de odio, de resentimiento, reprochándome vaya uno a saber que, haciéndome sentir que esa persona reflejada en el espejo no era yo, si no un completo extraño.
A partir de ese momento ese hombre del espejo no dejó de perseguirme.
Cada vez que entraba al baño, o pasaba frente al espejo del comedor, él estaba allí, recriminándome, culpándome de su suerte.
Traté de evitarlo, sí.
Pobre iluso, cubriendo todos los vidrios de la casa con papeles de diario creí poder evadir el reflejo inquisidor.
Bajaba los doce pisos que me separaban de la calle por las escaleras, para evitarlo en las paredes espejadas del ascensor.
Mas en la calle me era imposible eludirlo.
Cuando pasaba frente a algún negocio él estaba allí, reflejado en la vidriera; cuando subía a un colectivo su rostro transparente me miraba, acusador, desde la ventanilla.
Imagínense mi situación, después de dos meses de soportar semejante acoso, estoy al borde de la locura.
Y hoy me he dado cuenta de que ya no puedo seguir resistiéndolo, de que ya no puedo más convivir con esta tortura.
He decidido darme por vencido.
Voy a entrar al baño, descubrir el espejo y rendirme ante él, que haga lo que quiera.
Por eso estoy escribiendo esto, para dejar un documento de mi calvario y, a la vez, una advertencia.
A todos los que me conocen, les pido que ya no confíen más en mí, que se cuiden de lo que pueda hacer de aquí en adelante, pues ya no seré yo realmente.
Será el hombre del espejo que tomará mi lugar en este mundo, y yo quedaré del otro lado, convertido en un reflejo, acosando a ese espíritu que usurpó mi existencia.
Ciclos
Federico Villegas nació el 8 de junio de 1929 en Buenos Aires.
Su primera sensación en la tierra fue de desprotección, de miedo, de dolor.
Gritaba dentro suyo, pidiendo auxilio. Nadie lo escuchaba.
¿Esto es vivir?, se preguntaba. Yo no quiero estar acá, yo no quería nacer.
De repente sintió calor. Unos tibios brazos lo cobijaban, ya no había dolor, ya no había temor. ¿Estoy a salvo?.
Federico crecía rápidamente. Su mente, aun virgen, buscaba conocimientos. Fede preguntaba, quería saber. Robar es malo, le dijeron, matar es malo, las drogas son malas. Dios es bueno, si vos sos bueno.
Al cumplir siete años empieza la escuela. Aprende. Le enseñan a leer, a escribir, a sumar, pero no a pensar.
Federico Villegas consigue su primer trabajo. Ocho horas diarias, a veces diez. Hay que trabajar, le decían, porque sino sos un vago. Ganarás el pan con el sudor de tu frente.
Federico se casó en el otoño de 1961. Había tenido muchas novias, pero ninguna le duraba, ninguna lo satisfacía.
Pero ya había pasado los treinta. Ya estoy grande, pensaba, me caso porque alguna vez me tenía que casar.
¿Pero amaba?. No importa, lo que Dios une nadie lo separa.
Federico tuvo un hijo. Hay que prolongar el apellido, decía su viejo.
El recién llegado gritaba, lloraba, parecía sufrir. Luego está en brazos de su madre, ya no grita, ya no llora. ¿Estará bien?.
Cuando sea grande será como su padre, decía Federico.
Federico envejeció. Se jubiló. Ya no trabajaba, tenía mas tiempo para él.
¿Pero que podía hacer?. El cuerpo ya no respondía, la mente tampoco.
Su esposa murió, su hijo creció, se casó, tuvo hijos.
Estaba solo. Si tuviera otra oportunidad, si pudiera volver a empezar.
Federico Villegas murió en agosto de 1998 en el hospital de Vicente López.
Cuando cerró sus ojos por última vez, sintió que se elevaba, se sintió libre. Comprendió que había perdido su vida haciendo lo que le dijeron que tenía que hacer, siendo como le enseñaron que tenía que ser.
No siendo.
Quería volver, necesitaba aprender mas, necesitaba saber, necesitaba ser...
Emiliano González nació el 19 de agosto de 1998 en la ciudad de Guadalajara.
Su primera sensación en la tierra fue de desprotección, de miedo, de dolor...
Su primera sensación en la tierra fue de desprotección, de miedo, de dolor.
Gritaba dentro suyo, pidiendo auxilio. Nadie lo escuchaba.
¿Esto es vivir?, se preguntaba. Yo no quiero estar acá, yo no quería nacer.
De repente sintió calor. Unos tibios brazos lo cobijaban, ya no había dolor, ya no había temor. ¿Estoy a salvo?.
Federico crecía rápidamente. Su mente, aun virgen, buscaba conocimientos. Fede preguntaba, quería saber. Robar es malo, le dijeron, matar es malo, las drogas son malas. Dios es bueno, si vos sos bueno.
Al cumplir siete años empieza la escuela. Aprende. Le enseñan a leer, a escribir, a sumar, pero no a pensar.
Federico Villegas consigue su primer trabajo. Ocho horas diarias, a veces diez. Hay que trabajar, le decían, porque sino sos un vago. Ganarás el pan con el sudor de tu frente.
Federico se casó en el otoño de 1961. Había tenido muchas novias, pero ninguna le duraba, ninguna lo satisfacía.
Pero ya había pasado los treinta. Ya estoy grande, pensaba, me caso porque alguna vez me tenía que casar.
¿Pero amaba?. No importa, lo que Dios une nadie lo separa.
Federico tuvo un hijo. Hay que prolongar el apellido, decía su viejo.
El recién llegado gritaba, lloraba, parecía sufrir. Luego está en brazos de su madre, ya no grita, ya no llora. ¿Estará bien?.
Cuando sea grande será como su padre, decía Federico.
Federico envejeció. Se jubiló. Ya no trabajaba, tenía mas tiempo para él.
¿Pero que podía hacer?. El cuerpo ya no respondía, la mente tampoco.
Su esposa murió, su hijo creció, se casó, tuvo hijos.
Estaba solo. Si tuviera otra oportunidad, si pudiera volver a empezar.
Federico Villegas murió en agosto de 1998 en el hospital de Vicente López.
Cuando cerró sus ojos por última vez, sintió que se elevaba, se sintió libre. Comprendió que había perdido su vida haciendo lo que le dijeron que tenía que hacer, siendo como le enseñaron que tenía que ser.
No siendo.
Quería volver, necesitaba aprender mas, necesitaba saber, necesitaba ser...
Emiliano González nació el 19 de agosto de 1998 en la ciudad de Guadalajara.
Su primera sensación en la tierra fue de desprotección, de miedo, de dolor...
Detrás de la pared
luces de la casa se apagaron, por fin, pasadas las once de la noche, sumiendo todas las habitaciones en la esperada oscuridad.
Una oscuridad que no era total, ya que el resplandor de una brillante luna llena penetraba por el tragaluz, cortando la negrura, pero que era suficiente para que ella se sintiera segura y amparada, sabiéndose protegida por las penumbras.
Por fin podría abandonar su escondite, abstracto rincón en el cual se mantenía oculta durante las horas de luz, atemorizada por los ruidos y los movimientos constantes, las idas y venidas de las personas de la casa.
Durante esa larga espera de cada día, imploraba a los cielos no ser descubierta, a sabiendas de que del anonimato dependía su existencia.
Esperaba la noche, a ratos agazapada, moviéndose nerviosa a veces, siempre dentro de los limites de su inexpugnable guarida, santuario invisible a los ojos de la numerosa familia que habitaba la casa y que ni siquiera sospechaba su existencia.
Una familia que ella consideraba intrusa, usurpadora.
Esas personas que habían venido a ocupar su hogar, que la habían empujado sin saberlo a esconderse en ese estrecho y húmedo hueco detrás de la pared, misterioso espacio que la mantenía a salvo del conocimiento de los nuevos dueños de la residencia.
Solo por las noches, cuando todos se dormían y reinaban las tinieblas, se atrevía a abandonar el refugio.
Merodeaba por la inmensa cocina, caminaba sin ruido alguno sobre sus frías baldosas de cerámica, se alimentaba sigilosamente de los restos que quedaban abandonados sobre la mesada de mármol, para luego volver a la seguridad de la obligada reclusión, antes de que la casa despertara nuevamente.
Y esa noche, como todas las anteriores, salió de atrás de la pared, amparada por las sombras, feliz de poder moverse libremente por el lugar que alguna vez había sido su lugar.
Paseó un rato por la cocina y, en un rapto de audacia, transpuso la puerta hacia el comedor, por primera vez desde que esos extraños habían llegado, dejando atrás el miedo y la cautela de todos los días.
Pero un estremecimiento mortal la hizo caer en la cuenta de su error, en el preciso momento en que la luz se encendió de repente y se vio cara a cara con el enorme y corpulento hombre, justo ese al que más le temía.
Se dio vuelta y echó a correr aterrorizada, entrando a la cocina, irritada por saberse descubierta.
Enfiló hacia la pared, jurándose a sí misma que jamás volvería a salir de su escondite.
Pero a pocos centímetros de alcanzar la salvación, sintió una fuerte corriente de aire a sus espaldas. Un segundo después, un violento golpe aplastó su cuerpo, destrozándolo bajo la fuerza de toneladas de peso.
– ¿Que pasó? – preguntó la esposa del victimario, que se había levantado alertada por el ruido.
– Nada – dijo él, con la pantufla en la mano – Maté a una cucaracha.
Una oscuridad que no era total, ya que el resplandor de una brillante luna llena penetraba por el tragaluz, cortando la negrura, pero que era suficiente para que ella se sintiera segura y amparada, sabiéndose protegida por las penumbras.
Por fin podría abandonar su escondite, abstracto rincón en el cual se mantenía oculta durante las horas de luz, atemorizada por los ruidos y los movimientos constantes, las idas y venidas de las personas de la casa.
Durante esa larga espera de cada día, imploraba a los cielos no ser descubierta, a sabiendas de que del anonimato dependía su existencia.
Esperaba la noche, a ratos agazapada, moviéndose nerviosa a veces, siempre dentro de los limites de su inexpugnable guarida, santuario invisible a los ojos de la numerosa familia que habitaba la casa y que ni siquiera sospechaba su existencia.
Una familia que ella consideraba intrusa, usurpadora.
Esas personas que habían venido a ocupar su hogar, que la habían empujado sin saberlo a esconderse en ese estrecho y húmedo hueco detrás de la pared, misterioso espacio que la mantenía a salvo del conocimiento de los nuevos dueños de la residencia.
Solo por las noches, cuando todos se dormían y reinaban las tinieblas, se atrevía a abandonar el refugio.
Merodeaba por la inmensa cocina, caminaba sin ruido alguno sobre sus frías baldosas de cerámica, se alimentaba sigilosamente de los restos que quedaban abandonados sobre la mesada de mármol, para luego volver a la seguridad de la obligada reclusión, antes de que la casa despertara nuevamente.
Y esa noche, como todas las anteriores, salió de atrás de la pared, amparada por las sombras, feliz de poder moverse libremente por el lugar que alguna vez había sido su lugar.
Paseó un rato por la cocina y, en un rapto de audacia, transpuso la puerta hacia el comedor, por primera vez desde que esos extraños habían llegado, dejando atrás el miedo y la cautela de todos los días.
Pero un estremecimiento mortal la hizo caer en la cuenta de su error, en el preciso momento en que la luz se encendió de repente y se vio cara a cara con el enorme y corpulento hombre, justo ese al que más le temía.
Se dio vuelta y echó a correr aterrorizada, entrando a la cocina, irritada por saberse descubierta.
Enfiló hacia la pared, jurándose a sí misma que jamás volvería a salir de su escondite.
Pero a pocos centímetros de alcanzar la salvación, sintió una fuerte corriente de aire a sus espaldas. Un segundo después, un violento golpe aplastó su cuerpo, destrozándolo bajo la fuerza de toneladas de peso.
– ¿Que pasó? – preguntó la esposa del victimario, que se había levantado alertada por el ruido.
– Nada – dijo él, con la pantufla en la mano – Maté a una cucaracha.
Multitud de viajeros interurbanos
Estación Saenz Peña y Laurita que sube y va a sentarse al fondo del vagón, maniobras y equilibrio entre rodillas anónimas para acceder al asiento de la ventanilla.
Ventanilla que ofrece como única visión el monótono paisaje de los cables que serpentean en la oscuridad, frontera que acota el universo subterráneo a los cincuenta centímetros existentes entre el vidrio y la pared del túnel.
El celeste furioso del cielo, el vientito refrescante y el solcito de septiembre quedaron allá arriba, sobre la Avenida Rivadavia, como imágenes de un buen sueño que se recuerda al despertar.
Ahora todo es negro y húmedo en el túnel que corre frenético a ambos lados del tren, es huracán violento que entra por las ventanillas sin vidrios, es la luz opaca y titilante que despiden los tubos desde el techo.
Es la diaria rutina del viajero interurbano que cumple el ritual sin cuestionarse nada.
Y es Laurita perdida en el Clarín, volviendo hoja tras hoja sin demasiado interés. Que la bolsa volvió a caer, que la interna de la Alianza, que River y el Vasco Da Gama, que el Loto quedó vacante otra vez.
Congreso y Alberti quedaron atrás, se viene Plaza Miserere y el diario no tiene más para ofrecer, entonces la atención se dispersa y su mirada comienza a vagar distraída por el vagón.
Sus ojos le traen flashes del pibe de los walk-man que está en el otro extremo, de la chica rubia junto a la puerta, del oficinista de traje y maletín que juguetea con su teléfono celular, de la vieja con vestido floreado sentada a su lado, del chico de cabeza exageradamente grande que está sentado frente a esta.
Pero al toparse su errante mirada con el hombre ubicado frente a ella no puede más que bajar la vista al diario, intimidada al descubrirse observada por unos ojos ocultos tras los oscuros vidrios de unos lentes de sol.
Y después de unos segundos de fingida lectura, vuelve a levantar la vista para desviarla inmediatamente al encontrar la cara petrificada del tipo que sigue contemplándola sin disimulo, como si sus negros anteojos impidieran que ella perciba su descaro.
Y ahora es incomodidad, nerviosismo, ganas de que el chabón se deje de jorobar, con esa cara tétrica y esos ojos que no se ven pero se sienten como puñales clavándose en su piel.
Ganas de levantarse, pero el vagón ahora está repleto y no se puede ir a ningún lado. El pibe del walk-man, la rubia, el oficinista, están perdidos entre la masa comprimida, o tal vez ya se bajaron.
Y el tipo sigue mirándola, y no se baja. Pasan las estaciones y el tipo sigue y sigue.
Río de Janeiro y no baja, y sigue mirándola. Y si no se baja en la próxima quiere decir que...
Rabia, Laurita junta valor y lo mira a la cara, reprochante.
¿Qué mirás?, le dice con los ojos.
Pero el tipo ni se inmuta, sigue examinándola a su gusto.
Y pasa Acoyte y no se baja.
Y Laurita ya no aguanta más, se cuelga la cartera al hombro y se levanta.
– Permiso, permiso – golpeándose las rodillas con las de la vieja del vestido floreado, empujando para escurrirse por el pasillo, avanzando entre brazos y cuerpos estrujados hasta quedar inmovilizada entre la multitud de viajeros interurbanos que cumplen el ritual.
Y el pibe de los walk-man no bajó, está ahí adelante. Y la rubia y el oficinista sí, o tal vez no, tal vez anden por ahí, aplastados contra la puerta.
Primera Junta, segundos interminables hasta que el tren se detiene y se abren las puertas. El malón que sale disparado chocando hombros con hombros y pisándose los pies, poblando el andén y las escaleras.
Y Laurita con paso apretado, dándose vuelta para ver, tropezando con los últimos escalones antes de salir al cielo celeste, al vientito y al solcito de septiembre.
Y Rivadavia que no se puede cruzar, y el semáforo que no corta.
Y ver salir por la boca del subte a la vieja del vestido floreado, al chico cabezón prendido de su mano, al pibe del walk-man, a la rubia, al oficinista, a la multitud anónima, al tipo de los lentes oscuros que la sigue mirando y que en medio minuto llegará a su lado.
Y el miedo inexplicable. Correr y los bocinazos, el 53 que no frena y los gritos de la vieja y de la rubia, un zapato de Laurita que vuela por el aire y el oficinista que corre hacia el cuerpo tendido en el medio de la calle, la multitud de viajeros interurbanos que se enardece con el chofer del colectivo y el cieguito de los anteojos negros que pregunta qué pasó con la mirada perdida mientras termina de salir del túnel de la estación Primera Junta.
Ventanilla que ofrece como única visión el monótono paisaje de los cables que serpentean en la oscuridad, frontera que acota el universo subterráneo a los cincuenta centímetros existentes entre el vidrio y la pared del túnel.
El celeste furioso del cielo, el vientito refrescante y el solcito de septiembre quedaron allá arriba, sobre la Avenida Rivadavia, como imágenes de un buen sueño que se recuerda al despertar.
Ahora todo es negro y húmedo en el túnel que corre frenético a ambos lados del tren, es huracán violento que entra por las ventanillas sin vidrios, es la luz opaca y titilante que despiden los tubos desde el techo.
Es la diaria rutina del viajero interurbano que cumple el ritual sin cuestionarse nada.
Y es Laurita perdida en el Clarín, volviendo hoja tras hoja sin demasiado interés. Que la bolsa volvió a caer, que la interna de la Alianza, que River y el Vasco Da Gama, que el Loto quedó vacante otra vez.
Congreso y Alberti quedaron atrás, se viene Plaza Miserere y el diario no tiene más para ofrecer, entonces la atención se dispersa y su mirada comienza a vagar distraída por el vagón.
Sus ojos le traen flashes del pibe de los walk-man que está en el otro extremo, de la chica rubia junto a la puerta, del oficinista de traje y maletín que juguetea con su teléfono celular, de la vieja con vestido floreado sentada a su lado, del chico de cabeza exageradamente grande que está sentado frente a esta.
Pero al toparse su errante mirada con el hombre ubicado frente a ella no puede más que bajar la vista al diario, intimidada al descubrirse observada por unos ojos ocultos tras los oscuros vidrios de unos lentes de sol.
Y después de unos segundos de fingida lectura, vuelve a levantar la vista para desviarla inmediatamente al encontrar la cara petrificada del tipo que sigue contemplándola sin disimulo, como si sus negros anteojos impidieran que ella perciba su descaro.
Y ahora es incomodidad, nerviosismo, ganas de que el chabón se deje de jorobar, con esa cara tétrica y esos ojos que no se ven pero se sienten como puñales clavándose en su piel.
Ganas de levantarse, pero el vagón ahora está repleto y no se puede ir a ningún lado. El pibe del walk-man, la rubia, el oficinista, están perdidos entre la masa comprimida, o tal vez ya se bajaron.
Y el tipo sigue mirándola, y no se baja. Pasan las estaciones y el tipo sigue y sigue.
Río de Janeiro y no baja, y sigue mirándola. Y si no se baja en la próxima quiere decir que...
Rabia, Laurita junta valor y lo mira a la cara, reprochante.
¿Qué mirás?, le dice con los ojos.
Pero el tipo ni se inmuta, sigue examinándola a su gusto.
Y pasa Acoyte y no se baja.
Y Laurita ya no aguanta más, se cuelga la cartera al hombro y se levanta.
– Permiso, permiso – golpeándose las rodillas con las de la vieja del vestido floreado, empujando para escurrirse por el pasillo, avanzando entre brazos y cuerpos estrujados hasta quedar inmovilizada entre la multitud de viajeros interurbanos que cumplen el ritual.
Y el pibe de los walk-man no bajó, está ahí adelante. Y la rubia y el oficinista sí, o tal vez no, tal vez anden por ahí, aplastados contra la puerta.
Primera Junta, segundos interminables hasta que el tren se detiene y se abren las puertas. El malón que sale disparado chocando hombros con hombros y pisándose los pies, poblando el andén y las escaleras.
Y Laurita con paso apretado, dándose vuelta para ver, tropezando con los últimos escalones antes de salir al cielo celeste, al vientito y al solcito de septiembre.
Y Rivadavia que no se puede cruzar, y el semáforo que no corta.
Y ver salir por la boca del subte a la vieja del vestido floreado, al chico cabezón prendido de su mano, al pibe del walk-man, a la rubia, al oficinista, a la multitud anónima, al tipo de los lentes oscuros que la sigue mirando y que en medio minuto llegará a su lado.
Y el miedo inexplicable. Correr y los bocinazos, el 53 que no frena y los gritos de la vieja y de la rubia, un zapato de Laurita que vuela por el aire y el oficinista que corre hacia el cuerpo tendido en el medio de la calle, la multitud de viajeros interurbanos que se enardece con el chofer del colectivo y el cieguito de los anteojos negros que pregunta qué pasó con la mirada perdida mientras termina de salir del túnel de la estación Primera Junta.
La piedra
¿Dónde andarás, Noelia?. Si supieras como te extraño.
¿Por qué te fuiste?. Si estabamos tan bien, si nos queríamos tanto.
Si te quiero tanto.
Si todavía me acuerdo patente de aquella tarde, cuando nos conocimos.
Sí, me acuerdo bien. Fue hace casi dos años, en esta misma plaza.
Estaba leyendo el diario, ahí, sentado a la sombra de aquel olmo, y vos te acercaste, como quien no quiere la cosa, y me preguntaste la hora, solo por decir algo, y me pediste prestados los clasificados, porque andabas buscando trabajo, dijiste.
Y no sé como fuimos a parar al bar de Nazca, y te compré un sándwich y una coca, y te hablaba en broma, y vos te reías como loca, y yo me enamoré como nunca antes.
¿Dónde quedó todo aquello?. Quisiera saber si vos todavía te acordás, si pensás en mi.
Sí, éramos tan felices, esas tardes de mate y galletitas, esas noches eternas, esos amaneceres que nos encontraban juntos, desnudos y abrazados.
Y te habías venido a vivir conmigo, como era de esperar, y todo era perfecto, tan perfecto que nunca, pero nunca, podía imaginar que un día ibas a faltarme.
Porque eso, eso que te pasaba, no era motivo de preocupación, era algo que, bueno, no sé, vos decías que no era nada, que estaba todo bien.
Y claro que estaba todo bien, y yo era tan feliz que hasta me daba vergüenza.
Mientras el país se derrumbaba a nuestro alrededor, nosotros vivíamos como en una isla, nuestro paraíso personal, al margen de la inflación y los golpes de estado.
Y nada podía empañar ese, nuestro paraíso.
Ni siquiera cuando ocurría aquello.
No es nada, me decías vos, es solo que me voy un rato por ahí, a pasear.
Y esa era la única piedra en nuestro jardín, insignificante guijarro entre tanta belleza, cuando de repente te quedabas quieta, como una estatua, con la mirada perdida, como ausente, y yo te rozaba y vos te sobresaltabas y me mirabas distraída, y decías perdón, me fui, y te reías restándole importancia.
Y nunca querías hablar de eso, y estaba todo tan bien que yo no quería insistir.
Pero a lo último realmente me asustabas, porque tus paseos eran cada vez más largos, y aunque yo te tocaba, y hasta te sacudía, vos no volvías, eras peso muerto, ojos abiertos que no veían, y yo no podía hacer nada, salvo esperar, minutos que eran horas, hasta que por fin pestañeabas y me mirabas interrogante, y yo te respondía sin palabras, sí, otra vez.
Y empezó a pasar cada vez más seguido, hasta en la cama.
Que vamos al médico, que no, que no es nada, y la piedra empezó a crecer y a entorpecer la armonía de nuestro paraíso.
Me pregunto si vos me extrañarás, Noelia. Donde quiera que estés me pregunto si todavía me querrás.
Si supieras lo que es mi vida sin vos, desde aquel día.
Si supieras lo que es despertar cada mañana junto a tu cuerpo vacío y buscar en tus ojos abiertos clavados en la nada con la loca esperanza de que tu paseo haya terminado y de una vez por todas podamos empujar la piedra fuera de nuestro paraíso.
¿Por qué te fuiste?. Si estabamos tan bien, si nos queríamos tanto.
Si te quiero tanto.
Si todavía me acuerdo patente de aquella tarde, cuando nos conocimos.
Sí, me acuerdo bien. Fue hace casi dos años, en esta misma plaza.
Estaba leyendo el diario, ahí, sentado a la sombra de aquel olmo, y vos te acercaste, como quien no quiere la cosa, y me preguntaste la hora, solo por decir algo, y me pediste prestados los clasificados, porque andabas buscando trabajo, dijiste.
Y no sé como fuimos a parar al bar de Nazca, y te compré un sándwich y una coca, y te hablaba en broma, y vos te reías como loca, y yo me enamoré como nunca antes.
¿Dónde quedó todo aquello?. Quisiera saber si vos todavía te acordás, si pensás en mi.
Sí, éramos tan felices, esas tardes de mate y galletitas, esas noches eternas, esos amaneceres que nos encontraban juntos, desnudos y abrazados.
Y te habías venido a vivir conmigo, como era de esperar, y todo era perfecto, tan perfecto que nunca, pero nunca, podía imaginar que un día ibas a faltarme.
Porque eso, eso que te pasaba, no era motivo de preocupación, era algo que, bueno, no sé, vos decías que no era nada, que estaba todo bien.
Y claro que estaba todo bien, y yo era tan feliz que hasta me daba vergüenza.
Mientras el país se derrumbaba a nuestro alrededor, nosotros vivíamos como en una isla, nuestro paraíso personal, al margen de la inflación y los golpes de estado.
Y nada podía empañar ese, nuestro paraíso.
Ni siquiera cuando ocurría aquello.
No es nada, me decías vos, es solo que me voy un rato por ahí, a pasear.
Y esa era la única piedra en nuestro jardín, insignificante guijarro entre tanta belleza, cuando de repente te quedabas quieta, como una estatua, con la mirada perdida, como ausente, y yo te rozaba y vos te sobresaltabas y me mirabas distraída, y decías perdón, me fui, y te reías restándole importancia.
Y nunca querías hablar de eso, y estaba todo tan bien que yo no quería insistir.
Pero a lo último realmente me asustabas, porque tus paseos eran cada vez más largos, y aunque yo te tocaba, y hasta te sacudía, vos no volvías, eras peso muerto, ojos abiertos que no veían, y yo no podía hacer nada, salvo esperar, minutos que eran horas, hasta que por fin pestañeabas y me mirabas interrogante, y yo te respondía sin palabras, sí, otra vez.
Y empezó a pasar cada vez más seguido, hasta en la cama.
Que vamos al médico, que no, que no es nada, y la piedra empezó a crecer y a entorpecer la armonía de nuestro paraíso.
Me pregunto si vos me extrañarás, Noelia. Donde quiera que estés me pregunto si todavía me querrás.
Si supieras lo que es mi vida sin vos, desde aquel día.
Si supieras lo que es despertar cada mañana junto a tu cuerpo vacío y buscar en tus ojos abiertos clavados en la nada con la loca esperanza de que tu paseo haya terminado y de una vez por todas podamos empujar la piedra fuera de nuestro paraíso.
La calle San Lorenzo
El chileno entró como una exhalación por la puerta lateral y vino a sentarse a mi mesa sin saludar a nadie.
¿Qué hacés González?, recuerdo haberle dicho a modo de saludo mientras le ofrecía algo de tomar, un vino, una birra, y me resignaba a soportar dos horas de tedio y aburrimiento.
Porque, todo bien con el chile, pero él era así, todo bondad y corazón, pero pesado como él solo.
Porque a pesar de la simpatía por el personaje, por el borracho melancólico, no había nada más, no había puntos de contacto, no había más conversación posible que los partidos de la fecha y los cuernos del gallego del almacén.
Y la verdad que era conveniente llevarlo a esos temas, ya que podía ser fatal dejarlo incursionar en asuntos más complejos como la literatura o la política internacional, en esos casos se podía llegar a escuchar tal sarta de estupideces, que podrían poner en serio riesgo la paciencia, y hasta el afecto por el ejemplar transandino.
Entonces, cuando el chileno Toribio González entraba al bar y me elegía como compañía dominguera, lo mejor era respirar hondo, cerrar el diario, acodarse en la mesa y preguntarle como salió la U, o quién se clavó a la mujer del almacenero, sostener la charla con forzados monosílabos, esperar que las agujas den las vueltas necesarias como para poder levantarse y decir chau sin herir los sentimientos del pobre tipo.
Sin embargo, aquella vez el chileno parecía distinto, daba la impresión de traerse algo entre manos.
- Anduve por tu barrio - me largó de golpe, lleno de excitación. - Fui ayer, y antes de ayer, y estuve yendo toda la semana.
Traté de mostrar interés ante su entusiasmo, con un qué bien, contame, o algo así.
- Sí, estuve y lo comprobé, pibe. En tu barrio hay algo raro, en tu barrio hay...
Se irguió en su silla y se tomó de los bordes de la mesa, exultante. Y ahí nomás empezó a escupir un montón de incoherencias. Nunca lo había visto así. En ese momento, recuerdo, me pareció que estaba fumado.
- Es así, vos tenés que haberte dado cuenta, tantos años viviendo ahí, no puede ser.
¿Dado cuenta de qué?, le pregunté, o me pregunté a mí mismo, no sé.
- Tenés que haberte dado cuenta que tu barrio está incompleto, le faltan partes. No, en realidad no faltan, están. Están pero no las vemos.
Sí, está fumado, confirmé. Un poco grande para empezar con la marihuana, ¿No?.
- Fijate flaco, escuchá. Escuchame a mí que me caminé todo Ramos Mejía de punta a punta, y vas a entender. ¿Conocés la calle Belgrano, o Alsina, o Rosales, o cualquiera de esas que corren como la vía?. Bueno, caminá por Belgrano y vas a ver, vas a ver que llegando a Haedo cambia de nombre, se convierte en Ayacucho.
Le miré un ya lo sé, y qué.
- Que Ayacucho empieza al doscientos - me dijo con gravedad, escrutando en mis ojos el efecto de la revelación.
- ¡Faltan dos cuadras! - gritó - ¡Pero no faltan, están ahí, invisibles!
En ese punto se tornó gracioso. Por primera vez me estaba divirtiendo con el chileno, con este chileno metafísico-delirante que era mucho más querible que aquel que vivía lamentando la falta de gol de la Universidad de Chile desde que se fue el matador Salas.
Y siguió dándome ejemplos de fenómenos sobrenaturales, me describió con asombrosa verborragia las geografías paralelas del barrio.
Ejemplos de calles con cuadras fantasmas; la avenida que desaparece de repente al cruzar la vía de San Justo; el inmenso parque del colegio gobernado por un ejército de gatos; la autopista que hizo desaparecer en el aire manzanas enteras, manzanas que en realidad siguen ahí; la calle que nace y muere en Ramos Mejía, para volver a nacer y morir en Villa Sarmiento.
Y con los ojos desorbitados, rojo de euforia, siguió hasta que se le acabaron las palabras, y se quedó mirándome como exigiendo que me rindiera ante las irrefutables evidencias.
No sé si en algún momento se me habrá escapado una sonrisa, o si de repente comprendió lo ridículo de su exposición y se sintió avergonzado, pero luego de un corto silencio se levantó de un salto y salió del bar a toda marcha, sin saludar, ni a mí ni a nadie.
Y desde aquella vez, hace seis meses, no lo volví a ver, no apareció más por el boliche, ni por ningún lado.
Pobre chileno, vaya a saber qué fue de él. Si siguió desparramando su descabellada historia por todos lados puede que haya ido a parar a un loquero.
Hoy, una tarde-noche que gasto sin rumbo por el barrio, me acuerdo de él.
Calles fantasmas, recuerdo y me sonrío, mientras el viento me lleva sin quererlo hacia la casa de algún viejo amigo y compañero de letras y canciones.
Camino abstraído, repasando con simpatía aquel domingo en que Toribio González se sentó en mi mesa y me confió su descubrimiento para luego perderse en la nada, y al llegar me olvido de visitas no planeadas y camino hasta el final del callejón, árbol y paredón que marca el final abrupto de la calle San Lorenzo, que trata de convencerme de que no hay nada más allá.
Pero una sensación de inmensidad me invade contra la finitud de la calle cortada, las palabras del chileno vuelven en susurros desde atrás del muro, se instalan.
Ya no provocan risa si no duda, o certezas, y creo percibirlo, lo mismo que él, puedo sentir que hay más que esto, que el mundo no es solo lo que vemos, que el universo no termina en esta pared, que la calle San Lorenzo, y el barrio entero, se extienden más allá, hacia el infinito.
¿Qué hacés González?, recuerdo haberle dicho a modo de saludo mientras le ofrecía algo de tomar, un vino, una birra, y me resignaba a soportar dos horas de tedio y aburrimiento.
Porque, todo bien con el chile, pero él era así, todo bondad y corazón, pero pesado como él solo.
Porque a pesar de la simpatía por el personaje, por el borracho melancólico, no había nada más, no había puntos de contacto, no había más conversación posible que los partidos de la fecha y los cuernos del gallego del almacén.
Y la verdad que era conveniente llevarlo a esos temas, ya que podía ser fatal dejarlo incursionar en asuntos más complejos como la literatura o la política internacional, en esos casos se podía llegar a escuchar tal sarta de estupideces, que podrían poner en serio riesgo la paciencia, y hasta el afecto por el ejemplar transandino.
Entonces, cuando el chileno Toribio González entraba al bar y me elegía como compañía dominguera, lo mejor era respirar hondo, cerrar el diario, acodarse en la mesa y preguntarle como salió la U, o quién se clavó a la mujer del almacenero, sostener la charla con forzados monosílabos, esperar que las agujas den las vueltas necesarias como para poder levantarse y decir chau sin herir los sentimientos del pobre tipo.
Sin embargo, aquella vez el chileno parecía distinto, daba la impresión de traerse algo entre manos.
- Anduve por tu barrio - me largó de golpe, lleno de excitación. - Fui ayer, y antes de ayer, y estuve yendo toda la semana.
Traté de mostrar interés ante su entusiasmo, con un qué bien, contame, o algo así.
- Sí, estuve y lo comprobé, pibe. En tu barrio hay algo raro, en tu barrio hay...
Se irguió en su silla y se tomó de los bordes de la mesa, exultante. Y ahí nomás empezó a escupir un montón de incoherencias. Nunca lo había visto así. En ese momento, recuerdo, me pareció que estaba fumado.
- Es así, vos tenés que haberte dado cuenta, tantos años viviendo ahí, no puede ser.
¿Dado cuenta de qué?, le pregunté, o me pregunté a mí mismo, no sé.
- Tenés que haberte dado cuenta que tu barrio está incompleto, le faltan partes. No, en realidad no faltan, están. Están pero no las vemos.
Sí, está fumado, confirmé. Un poco grande para empezar con la marihuana, ¿No?.
- Fijate flaco, escuchá. Escuchame a mí que me caminé todo Ramos Mejía de punta a punta, y vas a entender. ¿Conocés la calle Belgrano, o Alsina, o Rosales, o cualquiera de esas que corren como la vía?. Bueno, caminá por Belgrano y vas a ver, vas a ver que llegando a Haedo cambia de nombre, se convierte en Ayacucho.
Le miré un ya lo sé, y qué.
- Que Ayacucho empieza al doscientos - me dijo con gravedad, escrutando en mis ojos el efecto de la revelación.
- ¡Faltan dos cuadras! - gritó - ¡Pero no faltan, están ahí, invisibles!
En ese punto se tornó gracioso. Por primera vez me estaba divirtiendo con el chileno, con este chileno metafísico-delirante que era mucho más querible que aquel que vivía lamentando la falta de gol de la Universidad de Chile desde que se fue el matador Salas.
Y siguió dándome ejemplos de fenómenos sobrenaturales, me describió con asombrosa verborragia las geografías paralelas del barrio.
Ejemplos de calles con cuadras fantasmas; la avenida que desaparece de repente al cruzar la vía de San Justo; el inmenso parque del colegio gobernado por un ejército de gatos; la autopista que hizo desaparecer en el aire manzanas enteras, manzanas que en realidad siguen ahí; la calle que nace y muere en Ramos Mejía, para volver a nacer y morir en Villa Sarmiento.
Y con los ojos desorbitados, rojo de euforia, siguió hasta que se le acabaron las palabras, y se quedó mirándome como exigiendo que me rindiera ante las irrefutables evidencias.
No sé si en algún momento se me habrá escapado una sonrisa, o si de repente comprendió lo ridículo de su exposición y se sintió avergonzado, pero luego de un corto silencio se levantó de un salto y salió del bar a toda marcha, sin saludar, ni a mí ni a nadie.
Y desde aquella vez, hace seis meses, no lo volví a ver, no apareció más por el boliche, ni por ningún lado.
Pobre chileno, vaya a saber qué fue de él. Si siguió desparramando su descabellada historia por todos lados puede que haya ido a parar a un loquero.
Hoy, una tarde-noche que gasto sin rumbo por el barrio, me acuerdo de él.
Calles fantasmas, recuerdo y me sonrío, mientras el viento me lleva sin quererlo hacia la casa de algún viejo amigo y compañero de letras y canciones.
Camino abstraído, repasando con simpatía aquel domingo en que Toribio González se sentó en mi mesa y me confió su descubrimiento para luego perderse en la nada, y al llegar me olvido de visitas no planeadas y camino hasta el final del callejón, árbol y paredón que marca el final abrupto de la calle San Lorenzo, que trata de convencerme de que no hay nada más allá.
Pero una sensación de inmensidad me invade contra la finitud de la calle cortada, las palabras del chileno vuelven en susurros desde atrás del muro, se instalan.
Ya no provocan risa si no duda, o certezas, y creo percibirlo, lo mismo que él, puedo sentir que hay más que esto, que el mundo no es solo lo que vemos, que el universo no termina en esta pared, que la calle San Lorenzo, y el barrio entero, se extienden más allá, hacia el infinito.
Las dos mitades de Joaquín
Sábado soleado, final del campeonato de Primera C entre dos clásicos rivales de siempre.
La cancha está llena como nunca.
Joaquín, apretado entre la multitud, grita. No para de gritar.
La hinchada alienta, empuja al equipo.
La superioridad es evidente, el primer gol inminente.
– Somos una máquina – Piensa Joaquín. – No nos pueden parar.
Viene el primero. Centro cruzado desde la izquierda, el nueve anticipa al marcador y la mete abajo, de cabeza, al primer palo.
Golazo. Delirio en la popular. Joaquín se siente campeón.
– Este año no se nos escapa, este año volvemos a la B – piensa.
Zapatazo de afuera del área, al ángulo. Dos a cero, partido definido.
Joaquín no cabe dentro suyo de la alegría.
Falta poco, el referí mira el reloj, se lleva el silbato a la boca.
Joaquín se acerca al alambrado. Ya se ve dentro de la cancha, con los jugadores, dando la vuelta olímpica.
Contraataque fulminante, el nueve deja cuatro en el camino, gambetea al arquero y la toca al gol. Tres a cero.
El goleador salta los carteles y se cuelga del alambre. La hinchada enloquece.
Avalancha. Joaquín pierde pie y cae...
Alguien le toca el hombro.
– Eh, Joaquín, te quedaste dormido.
Joaquín abre los ojos y mira a su alrededor. La gente no está gritando, las caras son tristes.
– ¿Cómo vamos? – pregunta.
– Perdemos tres a cero.
Termina el partido.
En la tribuna de enfrente, Joaquín ve, entre los odiados hinchas rivales que saltan el alambrado e invaden la cancha, a un muchacho idéntico a él. Su doble exacto, como si fuera un desprendimiento de sí mismo.
Ve a su doble rojo de alegría dar la vuelta olímpica confundido en una marea humana desbordante de euforia, mientras él se retira entre las caras largas y las cabezas gachas de la hinchada derrotada.
Es una nueva frustración, una nueva amargura.
Otra de las tantas que hacen de la vida de Joaquín una vida desdichada y miserable.
El es la mitad perdedora. A él le toca ser siempre el derrotado.
Pero esta tarde pudo conocer a su otra mitad, la que goza de todos los triunfos y alegrías.
Y pudo, por un instante, ver el mundo desde la otra vereda, pudo casi arañar la sensación de una pequeña victoria.
Pudo ser por un momento, por primera vez en su vida, la mitad ganadora.
La cancha está llena como nunca.
Joaquín, apretado entre la multitud, grita. No para de gritar.
La hinchada alienta, empuja al equipo.
La superioridad es evidente, el primer gol inminente.
– Somos una máquina – Piensa Joaquín. – No nos pueden parar.
Viene el primero. Centro cruzado desde la izquierda, el nueve anticipa al marcador y la mete abajo, de cabeza, al primer palo.
Golazo. Delirio en la popular. Joaquín se siente campeón.
– Este año no se nos escapa, este año volvemos a la B – piensa.
Zapatazo de afuera del área, al ángulo. Dos a cero, partido definido.
Joaquín no cabe dentro suyo de la alegría.
Falta poco, el referí mira el reloj, se lleva el silbato a la boca.
Joaquín se acerca al alambrado. Ya se ve dentro de la cancha, con los jugadores, dando la vuelta olímpica.
Contraataque fulminante, el nueve deja cuatro en el camino, gambetea al arquero y la toca al gol. Tres a cero.
El goleador salta los carteles y se cuelga del alambre. La hinchada enloquece.
Avalancha. Joaquín pierde pie y cae...
Alguien le toca el hombro.
– Eh, Joaquín, te quedaste dormido.
Joaquín abre los ojos y mira a su alrededor. La gente no está gritando, las caras son tristes.
– ¿Cómo vamos? – pregunta.
– Perdemos tres a cero.
Termina el partido.
En la tribuna de enfrente, Joaquín ve, entre los odiados hinchas rivales que saltan el alambrado e invaden la cancha, a un muchacho idéntico a él. Su doble exacto, como si fuera un desprendimiento de sí mismo.
Ve a su doble rojo de alegría dar la vuelta olímpica confundido en una marea humana desbordante de euforia, mientras él se retira entre las caras largas y las cabezas gachas de la hinchada derrotada.
Es una nueva frustración, una nueva amargura.
Otra de las tantas que hacen de la vida de Joaquín una vida desdichada y miserable.
El es la mitad perdedora. A él le toca ser siempre el derrotado.
Pero esta tarde pudo conocer a su otra mitad, la que goza de todos los triunfos y alegrías.
Y pudo, por un instante, ver el mundo desde la otra vereda, pudo casi arañar la sensación de una pequeña victoria.
Pudo ser por un momento, por primera vez en su vida, la mitad ganadora.
Autopista
Por suerte la Panamericana está atestada, todos los carriles hacia la capital desbordan autos por izquierda y por derecha.
La necesito así, necesito sentir el tránsito pesado sobre la espalda, el cemento caliente dejando su estela borrosa en la luneta.
Necesito ciudad, smog y progreso para borrar las imágenes que llevo frescas en las retinas, resabios del vívido sueño.
Piso el acelerador buscando dejarlo atrás, esa sensación de pies descalzos y ropas gastadas por esta realidad de traje italiano, camisa pulcra y corbata.
Era una pesadilla. Mejor dicho, ahora lo siento pesadilla. Durante el sueño era normal, cotidiano, hasta alegre.
La casa de adobe, el cansancio al volver de las sierras, quince kilómetros de camino diario, barro, sol calcinante.
Bocinazos y sobrepasos frenéticos y suena el celular, mi secretaria o mi operador de bolsa, que me saquen de esas imágenes de cañas de azúcar, dedos llagados y rostros morenos.
Ya los tenemos, van a vender, me dice la voz a través de la línea y del viento, ciento veinte kilómetros por hora.
Pero yo era uno de ellos, negro, miserable, ignorante, en un país retrasado y renegado, del otro lado del mostrador, del otro lado del poder.
¡Ejecutá!, ordeno al teléfono. Lobby, monopolio. Crece el imperio, pero en mi sueño no tenía nada, no era nada.
Acelero, quiero llegar, sentarme tras mi escritorio a decidir, hacer y recibir llamadas, mover piezas y gente, poner y sacar, vender, comprar, cagar. Quiero escapar del recuerdo, no quiero ser eso.
De golpe está encima, caos de Buenos Aires, estruendo, acoplado y dieciocho ruedas contra el parabrisas.
Pero no pasa nada, es un sueño loco. Me levanto y me lavo la cara en la tinaja, salgo al patio y saludo a la vecina por sobre el tapial.
Y monto la vieja bicicleta y parto rumbo al centro por las callecitas en sombras de mi Santa Clara, con la bolsa del almuerzo bajo el brazo, y el Comandante me mira y me dice Venceremos desde el cartel.
Y mientras disfruto de mi sol caribeño me acuerdo del sueño, yo corriendo a cien millas por hora en un carro alemán, histérico, comprando y vendiendo acciones por teléfono, y me sonrío de mí mismo.
Me río y le entro duro al pedal porque hoy es sábado, hoy es día de trabajo voluntario, y quiero llegar temprano al hospital para poner mi granito de arena y seguir sosteniendo este hermoso sueño, el sueño imposible de nuestra revolución.
La necesito así, necesito sentir el tránsito pesado sobre la espalda, el cemento caliente dejando su estela borrosa en la luneta.
Necesito ciudad, smog y progreso para borrar las imágenes que llevo frescas en las retinas, resabios del vívido sueño.
Piso el acelerador buscando dejarlo atrás, esa sensación de pies descalzos y ropas gastadas por esta realidad de traje italiano, camisa pulcra y corbata.
Era una pesadilla. Mejor dicho, ahora lo siento pesadilla. Durante el sueño era normal, cotidiano, hasta alegre.
La casa de adobe, el cansancio al volver de las sierras, quince kilómetros de camino diario, barro, sol calcinante.
Bocinazos y sobrepasos frenéticos y suena el celular, mi secretaria o mi operador de bolsa, que me saquen de esas imágenes de cañas de azúcar, dedos llagados y rostros morenos.
Ya los tenemos, van a vender, me dice la voz a través de la línea y del viento, ciento veinte kilómetros por hora.
Pero yo era uno de ellos, negro, miserable, ignorante, en un país retrasado y renegado, del otro lado del mostrador, del otro lado del poder.
¡Ejecutá!, ordeno al teléfono. Lobby, monopolio. Crece el imperio, pero en mi sueño no tenía nada, no era nada.
Acelero, quiero llegar, sentarme tras mi escritorio a decidir, hacer y recibir llamadas, mover piezas y gente, poner y sacar, vender, comprar, cagar. Quiero escapar del recuerdo, no quiero ser eso.
De golpe está encima, caos de Buenos Aires, estruendo, acoplado y dieciocho ruedas contra el parabrisas.
Pero no pasa nada, es un sueño loco. Me levanto y me lavo la cara en la tinaja, salgo al patio y saludo a la vecina por sobre el tapial.
Y monto la vieja bicicleta y parto rumbo al centro por las callecitas en sombras de mi Santa Clara, con la bolsa del almuerzo bajo el brazo, y el Comandante me mira y me dice Venceremos desde el cartel.
Y mientras disfruto de mi sol caribeño me acuerdo del sueño, yo corriendo a cien millas por hora en un carro alemán, histérico, comprando y vendiendo acciones por teléfono, y me sonrío de mí mismo.
Me río y le entro duro al pedal porque hoy es sábado, hoy es día de trabajo voluntario, y quiero llegar temprano al hospital para poner mi granito de arena y seguir sosteniendo este hermoso sueño, el sueño imposible de nuestra revolución.
El puente
El relato que sigue a continuación es solo una pequeña página de la historia de un pueblo, situado en algún ignoto país que no vale la pena mencionar.
Un pueblo desconocido y olvidado, un punto perdido en los confines del mapa y de la memoria.
Una típica localidad de tierra adentro, mitad campo, mitad urbe, que convivía con el contraste entre el cemento y la naturaleza, sin demasiadas transgresiones a la rutina.
Ciudad perdida, alejada de toda ruta importante, jamás visitada, ni siquiera de paso por los viajeros ocasionales.
Era tal el desconocimiento existente acerca de Ciudad Perdida, que ante la sola mención de su nombre casi nadie podía responder a ciencia cierta sobre su ubicación.
Por eso no se sabía, ni tampoco importaba demasiado, que en realidad no era una única ciudad, sino que estaba dividida en dos comunidades bien delimitadas, no por razones políticas ni históricas, sino por causas naturales.
Ciudad Perdida era atravesada por un río que la cortaba de cuajo, dejando en ambas orillas dos mundos inconexos entre sí.
Dos mundos que erigieron costumbres y culturas diferentes, y al mismo tiempo similares, que se enfrascaron en una rivalidad cimentada en mutuos celos y envidias, en la naturaleza humana de competir con el vecino más próximo.
Así era que los habitantes del este odiaban a los del oeste, y viceversa.
Odio que a menudo se transformaba en violencia, por ejemplo cuando se producían encuentros deportivos entre representativos de ambos lados, que terminaban casi siempre en batallas campales y con los hinchas visitantes atravesando el río a nado para escapar de los piedrazos y, a veces, hasta de los tiros.
Los ciudadanos del este se enorgullecían de tener más de cinco mil habitantes, mientras que sus vecinos solo eran tres mil y pico.
Los del oeste se jactaban de ser más cultos y refinados, y motaban a los del este de negros y villeros.
Los del este retrucaban poniendo en duda los gustos sexuales de los otros. " Los del oeste son todos putos ", era la muletilla preferida de ese lado del río.
Los del oeste les enrostraban la superioridad de su equipo de fútbol, que alguna vez había logrado la hazaña de clasificar para el campeonato nacional.
Los del este mostraban burlonamente una bandera con los colores de la otra orilla, trofeo de guerra conseguido en el último partido.
La única coincidencia entre uno y otro bando era la frase con la que identificaban despectivamente al otro: " Los del otro lado del río. "
Como se dijo antes, esta situación era ignorada en el resto del país, para el que Ciudad Perdida solo era una pequeña marquita en los atlas nacionales.
Pero en un año de elecciones, algún funcionario demagógico de la capital decidió sacar a Ciudad Perdida del anonimato.
Se anunció con bombos y platillos la construcción de un puente que uniría ambas riveras del río.
Noticieros de los medios capitalinos se hicieron presentes, haciéndose eco de la historia de la semana, mostrando a toda la república paisajes y curiosidades de ambas partes de la ciudad.
Raro efecto produjo en Ciudad Perdida la llegada de la televisión, el saber que por primera vez eran considerados parte de la nación, el sentir que existían.
Se produjo en ambas orillas una sensación de orgullo, de unidad.
Se olvidaron de golpe las broncas y los rencores, se extendió el sentimiento de que todos eran lo mismo, paisanos de la misma tierra.
El puente traería la unión y por fin Ciudad Perdida sería una sola.
Y el puente se construyó.
Gente del oeste se mudó al este, gente del este consiguió trabajo en el oeste.
Los límites parecieron desaparecer.
Pero pronto las cámaras se fueron y Ciudad Perdida volvió a hacerle honor a su nombre, quedando nuevamente en el olvido.
Y el clima fraternal y aquella conciencia de unidad no duraría demasiado, pues rápidamente volvieron a florecer las viejas diferencias y la convivencia entre la gente de ambos lados resultó imposible.
Y aquel puente, que había querido ser herramienta de unidad, terminó siendo todo lo contrario, se convirtió en el nuevo símbolo de la división y la intolerancia.
Aquel dicho popular " Los del otro lado del río " fue desplazado, tanto en el este como en el oeste, por uno nuevo:
" Los del otro lado del puente. "
Un pueblo desconocido y olvidado, un punto perdido en los confines del mapa y de la memoria.
Una típica localidad de tierra adentro, mitad campo, mitad urbe, que convivía con el contraste entre el cemento y la naturaleza, sin demasiadas transgresiones a la rutina.
Ciudad perdida, alejada de toda ruta importante, jamás visitada, ni siquiera de paso por los viajeros ocasionales.
Era tal el desconocimiento existente acerca de Ciudad Perdida, que ante la sola mención de su nombre casi nadie podía responder a ciencia cierta sobre su ubicación.
Por eso no se sabía, ni tampoco importaba demasiado, que en realidad no era una única ciudad, sino que estaba dividida en dos comunidades bien delimitadas, no por razones políticas ni históricas, sino por causas naturales.
Ciudad Perdida era atravesada por un río que la cortaba de cuajo, dejando en ambas orillas dos mundos inconexos entre sí.
Dos mundos que erigieron costumbres y culturas diferentes, y al mismo tiempo similares, que se enfrascaron en una rivalidad cimentada en mutuos celos y envidias, en la naturaleza humana de competir con el vecino más próximo.
Así era que los habitantes del este odiaban a los del oeste, y viceversa.
Odio que a menudo se transformaba en violencia, por ejemplo cuando se producían encuentros deportivos entre representativos de ambos lados, que terminaban casi siempre en batallas campales y con los hinchas visitantes atravesando el río a nado para escapar de los piedrazos y, a veces, hasta de los tiros.
Los ciudadanos del este se enorgullecían de tener más de cinco mil habitantes, mientras que sus vecinos solo eran tres mil y pico.
Los del oeste se jactaban de ser más cultos y refinados, y motaban a los del este de negros y villeros.
Los del este retrucaban poniendo en duda los gustos sexuales de los otros. " Los del oeste son todos putos ", era la muletilla preferida de ese lado del río.
Los del oeste les enrostraban la superioridad de su equipo de fútbol, que alguna vez había logrado la hazaña de clasificar para el campeonato nacional.
Los del este mostraban burlonamente una bandera con los colores de la otra orilla, trofeo de guerra conseguido en el último partido.
La única coincidencia entre uno y otro bando era la frase con la que identificaban despectivamente al otro: " Los del otro lado del río. "
Como se dijo antes, esta situación era ignorada en el resto del país, para el que Ciudad Perdida solo era una pequeña marquita en los atlas nacionales.
Pero en un año de elecciones, algún funcionario demagógico de la capital decidió sacar a Ciudad Perdida del anonimato.
Se anunció con bombos y platillos la construcción de un puente que uniría ambas riveras del río.
Noticieros de los medios capitalinos se hicieron presentes, haciéndose eco de la historia de la semana, mostrando a toda la república paisajes y curiosidades de ambas partes de la ciudad.
Raro efecto produjo en Ciudad Perdida la llegada de la televisión, el saber que por primera vez eran considerados parte de la nación, el sentir que existían.
Se produjo en ambas orillas una sensación de orgullo, de unidad.
Se olvidaron de golpe las broncas y los rencores, se extendió el sentimiento de que todos eran lo mismo, paisanos de la misma tierra.
El puente traería la unión y por fin Ciudad Perdida sería una sola.
Y el puente se construyó.
Gente del oeste se mudó al este, gente del este consiguió trabajo en el oeste.
Los límites parecieron desaparecer.
Pero pronto las cámaras se fueron y Ciudad Perdida volvió a hacerle honor a su nombre, quedando nuevamente en el olvido.
Y el clima fraternal y aquella conciencia de unidad no duraría demasiado, pues rápidamente volvieron a florecer las viejas diferencias y la convivencia entre la gente de ambos lados resultó imposible.
Y aquel puente, que había querido ser herramienta de unidad, terminó siendo todo lo contrario, se convirtió en el nuevo símbolo de la división y la intolerancia.
Aquel dicho popular " Los del otro lado del río " fue desplazado, tanto en el este como en el oeste, por uno nuevo:
" Los del otro lado del puente. "
La gota
– Gracias por todo – digo abonando los cincuenta pesos convenidos.
– De nada – dice el peón mientras se retira, cerrando la puerta tras de sí.
– Adiós.
Observo a mi alrededor, mi nuevo hogar. Modesto pero mío.
Treinta y cinco mil pesos, treinta y cinco mil esfuerzos puestos uno sobre el otro, a cambio de la tan ansiada independencia, del esperado despegue de la casa de mis padres, del trueque de la infantil habitación compartida con mi molesto hermano por la tranquilidad que trae aparejada la soledad.
Abro las primeras bolsas y comienzo a colgar mis escasas prendas en el placard, en el orden en que van apareciendo, mientras pienso en la nueva vida que me espera de aquí en adelante, una vida que se me antoja maravillosa.
Serán cosas del pasado los reproches de mamá por las salidas nocturnas, las puteadas del viejo por la música fuerte, las peleas con mi hermano, las esperas para usar el baño, y la cotidiana imposibilidad de hacer lo que realmente se me antoja.
También me alegra el cambio de barrio, y sé que la sencillez de las serenas calles de Haedo pronto borrará el mal recuerdo del acartonamiento y la hipocresía de los distinguidos vecinos del Barrio Norte.
Ahora estoy tratando de abrir una caja, donde supongo que estarán guardados los pocos elementos de cocina que logré rescatar de mi antigua casa, ansioso por poner todo en orden cuanto antes.
Pero desistiré de la idea pocos instantes después.
Siento un cansancio demoledor, producto de la pesada mudanza.
Mañana será otro día. Levanto el colchón apoyado contra la pared y lo calzo sobre los tirantes de la cama, saco la almohada y las sabanas de una de las bolsas e improviso un lecho para mis sueños.
Me acuesto, feliz de dar reposo a mi maltratado cuerpo, rodeado de bultos que esperan ser abiertos y de cosas que anhelan una ubicación definitiva.
Cuando estoy por entrar al reino de los sueños, comienzo a oír un lejano golpeteo, un lento martilleo, un rítmico y constante tac tac tac.
Una canilla que gotea. Tengo la intención de levantarme a cerrarla, pero el cansancio es tal que pronto me quedo dormido.
Me despiertan los cálidos rayos del sol del mediodía. Me espera una jornada agotadora.
Me baño, por primera vez en mi nueva casa. Como algo y pongo manos a la obra.
Al caer la noche todo está en su lugar, la ropa en el placard, los platos en la alacena y los posters en la pared.
Disfruto de una cena de rotisería y planeo una fiesta para mañana, una fiesta inaugural con mis amigos más íntimos.
Poco antes de acostarme recuerdo la gota de ayer y reviso todas las canillas, ajusto todas las llaves con una pinza hasta asegurarme que no hay goteo alguno.
Sin embargo, a mitad de la noche, me despierto con el sonido de la gota en mis oídos.
Me levanto, busco la pinza, entro al baño, aun con los ojos pegados por el sueño.
Pero ninguna de las dos canillas gotea, tampoco las de la cocina ni ninguna otra en toda la casa.
Me acuesto resignado, me duermo pensando donde estará la gotera, acompañado por el pausado tac tac tac.
Al día siguiente la fiesta planeada se cristaliza, recibo a mis mejores amigos y paso uno de los mejores días de mi vida.
Alcohol a raudales, algo de marihuana, música fuerte, risas hasta las tres de la mañana.
Me embarga una alegría suprema.
Después que los chicos se fueron, acostado boca arriba, agradezco a Dios por vivir solo, por haber conseguido la libertad, por ser por fin el dueño de mi propia vida.
Pero entre mis reflexiones comienza a filtrarse el lejano martilleo de la gotera de todas las noches.
Me siento en la cama, confundido. Agudizo el oído intentando percibir de donde viene.
Pareciera como si su intensidad aumentara paulatinamente.
Súbitamente alcanzo la comprensión de que el sonido no proviene de ninguna parte, está dentro de mi cabeza.
La gota golpea cada vez más fuerte, en pocos segundos se convierte en un estruendo ensordecedor.
La soledad de mi nueva vida ya no me agrada, me aterroriza.
Grito mentalmente, llamando a mi mamá.
Me levanto, desesperado. Intento correr hacia no sé donde, pero a cada paso mi mente se aplasta más y más bajo los pesados mazazos que se abaten sobre ella.
Alcanzo a abrir la puerta de la habitación. Caigo pesadamente a los pocos metros, mi cuerpo desvanecido.
Desde el suelo, sintiendo la sangre brotar de mi cabeza y correr por mi cara, alcanzo a ver una última imagen antes de que mis sentidos se apaguen completamente.
Alcanzo a ver como, desde una pequeña grieta en el techo, cae suavemente una minúscula gotita de agua y golpea en el piso de madera, dos metros más abajo.
– De nada – dice el peón mientras se retira, cerrando la puerta tras de sí.
– Adiós.
Observo a mi alrededor, mi nuevo hogar. Modesto pero mío.
Treinta y cinco mil pesos, treinta y cinco mil esfuerzos puestos uno sobre el otro, a cambio de la tan ansiada independencia, del esperado despegue de la casa de mis padres, del trueque de la infantil habitación compartida con mi molesto hermano por la tranquilidad que trae aparejada la soledad.
Abro las primeras bolsas y comienzo a colgar mis escasas prendas en el placard, en el orden en que van apareciendo, mientras pienso en la nueva vida que me espera de aquí en adelante, una vida que se me antoja maravillosa.
Serán cosas del pasado los reproches de mamá por las salidas nocturnas, las puteadas del viejo por la música fuerte, las peleas con mi hermano, las esperas para usar el baño, y la cotidiana imposibilidad de hacer lo que realmente se me antoja.
También me alegra el cambio de barrio, y sé que la sencillez de las serenas calles de Haedo pronto borrará el mal recuerdo del acartonamiento y la hipocresía de los distinguidos vecinos del Barrio Norte.
Ahora estoy tratando de abrir una caja, donde supongo que estarán guardados los pocos elementos de cocina que logré rescatar de mi antigua casa, ansioso por poner todo en orden cuanto antes.
Pero desistiré de la idea pocos instantes después.
Siento un cansancio demoledor, producto de la pesada mudanza.
Mañana será otro día. Levanto el colchón apoyado contra la pared y lo calzo sobre los tirantes de la cama, saco la almohada y las sabanas de una de las bolsas e improviso un lecho para mis sueños.
Me acuesto, feliz de dar reposo a mi maltratado cuerpo, rodeado de bultos que esperan ser abiertos y de cosas que anhelan una ubicación definitiva.
Cuando estoy por entrar al reino de los sueños, comienzo a oír un lejano golpeteo, un lento martilleo, un rítmico y constante tac tac tac.
Una canilla que gotea. Tengo la intención de levantarme a cerrarla, pero el cansancio es tal que pronto me quedo dormido.
Me despiertan los cálidos rayos del sol del mediodía. Me espera una jornada agotadora.
Me baño, por primera vez en mi nueva casa. Como algo y pongo manos a la obra.
Al caer la noche todo está en su lugar, la ropa en el placard, los platos en la alacena y los posters en la pared.
Disfruto de una cena de rotisería y planeo una fiesta para mañana, una fiesta inaugural con mis amigos más íntimos.
Poco antes de acostarme recuerdo la gota de ayer y reviso todas las canillas, ajusto todas las llaves con una pinza hasta asegurarme que no hay goteo alguno.
Sin embargo, a mitad de la noche, me despierto con el sonido de la gota en mis oídos.
Me levanto, busco la pinza, entro al baño, aun con los ojos pegados por el sueño.
Pero ninguna de las dos canillas gotea, tampoco las de la cocina ni ninguna otra en toda la casa.
Me acuesto resignado, me duermo pensando donde estará la gotera, acompañado por el pausado tac tac tac.
Al día siguiente la fiesta planeada se cristaliza, recibo a mis mejores amigos y paso uno de los mejores días de mi vida.
Alcohol a raudales, algo de marihuana, música fuerte, risas hasta las tres de la mañana.
Me embarga una alegría suprema.
Después que los chicos se fueron, acostado boca arriba, agradezco a Dios por vivir solo, por haber conseguido la libertad, por ser por fin el dueño de mi propia vida.
Pero entre mis reflexiones comienza a filtrarse el lejano martilleo de la gotera de todas las noches.
Me siento en la cama, confundido. Agudizo el oído intentando percibir de donde viene.
Pareciera como si su intensidad aumentara paulatinamente.
Súbitamente alcanzo la comprensión de que el sonido no proviene de ninguna parte, está dentro de mi cabeza.
La gota golpea cada vez más fuerte, en pocos segundos se convierte en un estruendo ensordecedor.
La soledad de mi nueva vida ya no me agrada, me aterroriza.
Grito mentalmente, llamando a mi mamá.
Me levanto, desesperado. Intento correr hacia no sé donde, pero a cada paso mi mente se aplasta más y más bajo los pesados mazazos que se abaten sobre ella.
Alcanzo a abrir la puerta de la habitación. Caigo pesadamente a los pocos metros, mi cuerpo desvanecido.
Desde el suelo, sintiendo la sangre brotar de mi cabeza y correr por mi cara, alcanzo a ver una última imagen antes de que mis sentidos se apaguen completamente.
Alcanzo a ver como, desde una pequeña grieta en el techo, cae suavemente una minúscula gotita de agua y golpea en el piso de madera, dos metros más abajo.
Gatos
Dos orejas se recortan erguidas en la oscuridad, pequeña cabecita alertada por un sonido fuera de lo común.
La espumosa bola de pelos se agazapa, erizada, ante la desconocida amenaza que repiquetea detrás de los cortinados.
Pero la curiosidad puede más y, resucitado instinto de cazador, salta al encuentro del enemigo.
Acechante, avanza lentamente, cuadro por cuadro, para no espantar a la invisible presa.
Se arrima hasta las cortinas y, después de paciente vigilia, se lanza al ataque.
La costosa tela se desgarra bajo el filo de diez uñas asesinas, mas el valeroso guerrero cae envuelto en los sedosos tules sin hacer blanco en su objetivo inexistente.
Superada la confusión del infructuoso ataque, ya desembarazado del blanco telón caído, observa que la ventana, ahora desnuda, está levemente abierta.
Llama con voz aguda, dando aviso del olvido fatal, pero se detiene al comprender que esa pequeña rendija puede ser una invitación a la aventura.
Así es como con extremado sigilo transpone ese límite hacia el mundo desconocido.
Las ansias de colonizar nuevos territorios, que pueden más que la cautela del explorador, lo llevan más allá del tapial, remontando alturas fantásticas, dos o tres veces superiores a la cúspide del ropero, máxima cima alcanzada en su vida de escalador hogareño.
Dejando atrás tejados y terrazas, todos los miedos superados, se siente hinchado de poder, conquistador de esa magnánima e inexplorada provincia y de todos sus secretos.
Pero sus ínfulas imperialistas se desvanecen de golpe, ante la visión de aquella amenazante figura.
Un ser imponente, sentado en el ángulo formado por sendas cornisas, majestuoso porte de soberano, piel tan negra como la noche misma, ojos sabios y brillantes que reflejan su indiscutible autoridad.
Ante la mezcla de miedo, respeto y admiración que inspira la sola presencia de semejante señor, que es, sin lugar a dudas, el monarca absoluto de ese reino maravilloso que él se atrevió a invadir, no queda otra que la retirada.
A desandar el camino recorrido, a descender de esas alturas inconmensurables y regresar a su simple y pequeño país, que no será tan imponente y magnifico como aquel, pero que tiene todo lo que un buen rey como él puede desear: calor, seguridad y todo el amor de sus mascotas humanas.
La espumosa bola de pelos se agazapa, erizada, ante la desconocida amenaza que repiquetea detrás de los cortinados.
Pero la curiosidad puede más y, resucitado instinto de cazador, salta al encuentro del enemigo.
Acechante, avanza lentamente, cuadro por cuadro, para no espantar a la invisible presa.
Se arrima hasta las cortinas y, después de paciente vigilia, se lanza al ataque.
La costosa tela se desgarra bajo el filo de diez uñas asesinas, mas el valeroso guerrero cae envuelto en los sedosos tules sin hacer blanco en su objetivo inexistente.
Superada la confusión del infructuoso ataque, ya desembarazado del blanco telón caído, observa que la ventana, ahora desnuda, está levemente abierta.
Llama con voz aguda, dando aviso del olvido fatal, pero se detiene al comprender que esa pequeña rendija puede ser una invitación a la aventura.
Así es como con extremado sigilo transpone ese límite hacia el mundo desconocido.
Las ansias de colonizar nuevos territorios, que pueden más que la cautela del explorador, lo llevan más allá del tapial, remontando alturas fantásticas, dos o tres veces superiores a la cúspide del ropero, máxima cima alcanzada en su vida de escalador hogareño.
Dejando atrás tejados y terrazas, todos los miedos superados, se siente hinchado de poder, conquistador de esa magnánima e inexplorada provincia y de todos sus secretos.
Pero sus ínfulas imperialistas se desvanecen de golpe, ante la visión de aquella amenazante figura.
Un ser imponente, sentado en el ángulo formado por sendas cornisas, majestuoso porte de soberano, piel tan negra como la noche misma, ojos sabios y brillantes que reflejan su indiscutible autoridad.
Ante la mezcla de miedo, respeto y admiración que inspira la sola presencia de semejante señor, que es, sin lugar a dudas, el monarca absoluto de ese reino maravilloso que él se atrevió a invadir, no queda otra que la retirada.
A desandar el camino recorrido, a descender de esas alturas inconmensurables y regresar a su simple y pequeño país, que no será tan imponente y magnifico como aquel, pero que tiene todo lo que un buen rey como él puede desear: calor, seguridad y todo el amor de sus mascotas humanas.
Rios paralelos
Desde el primer instante en que la vi supe que era ella.
La reconocí de inmediato, ni bien subió en la parada de la calle
Alvarado.
Pidió boleto hasta San Justo, y luego de lidiar un buen rato con las monedas que la máquina se negaba caprichosamente a aceptar, vino a sentarse en el único asiento vacío de todo el colectivo.
Desde mi lugar, dos asientos más atrás, en la hilera opuesta, podía contemplarla a mi gusto, de cuerpo entero, concentrada en la lectura de su pequeño librito.
Era tal como la había imaginado. Un cuerpo esbelto, sin exuberancias, armónico y hermoso.
Vestida sin excentricidades, sin adornos, sin provocaciones, con la espontanea simpleza de sus jeans gastados y su pullover bordó.
Largos y oscuros cabellos, profundos ojos grandes y negros, gruesos labios sensuales, tersa y blanca piel apenas profanada por unas pocas gotas de maquillaje, conformaban en conjunto un rostro celestial, dotado de la belleza más pura que jamás había visto.
Algunos gestos, casi imperceptibles, como el irregular jugueteo de su lengua por la comisura de su boca, o las pequeñas arruguitas que se dibujaban en su frente cada vez que los avatares de la trama del libro que la posesionaba hacían fruncir su ceño, lejos de ser defectos, le daban un sutil toque de naturalidad que la hacía aun más hermosa.
Hacía años que esperaba pacientemente ese momento, hacía tiempo que sabía que se produciría, así, por casualidad, el encuentro con mi otra mitad, con la mujer que vendría a llenar el vacío de mi vida.
Lo había previsto todo, en mis sueños, en mis desvelos, en mis reflexiones, por eso no me sorprendió en absoluto.
Lo sabía desde siempre.
Sabía que la vida era un río que bajaba solitario, atravesando sombríos valles de amargura y verdes bosques de dicha, arrastrando en su corriente las pesadas piedras de los recuerdos.
Pero sabía también que otro río bajaba, paralelo al mío, y que en determinado momento su cauce comenzaba a acercarse, hasta tocarlo, hasta convertirse en mi afluente y desembocar con sus aguas frescas y claras en mi lecho, para que bajemos juntos, unidos en un solo caudal, hacia el inmenso mar de la eternidad.
Y el momento era ese. Un jueves de abril, en el 621, interno 16, a las cinco y veinticinco de la tarde.
Me embargaba una felicidad inconmensurable, me confortaba el haberme aferrado a mi idea, el haber soportado la interminable espera para verla, por fin, cristalizarse en la realidad.
Ya nunca estaría solo.
El colectivo dobló por Yrigoyen. Ella cerró su libro y se paró.
A las pocas cuadras aparecería la plaza de San Justo.
Me asaltó un dejo de temor, algo que no había previsto.
¿Cómo acercarme a ella?
Hasta ese momento creí que todo ocurriría indefectiblemente, que la unión sería inevitable.
Pero ella pasó a mi lado sin mirarme, sin percatarse de mi existencia, y tocó el timbre.
Mi mente buscaba desesperadamente las palabras, la frase justa para establecer el contacto.
Pero ese nunca fue mi fuerte. Quise levantarme y encararla, pero la timidez me mantuvo atado al asiento.
La vi bajar en la plaza y alejarse caminando despreocupadamente, sin reparar en su otra mitad, que la miraba petrificada desde la ventanilla.
Los ríos se habían acercado, casi rozado, pero ninguno de los dos supo encausarlos, unirlos en un solo torrente, y habían vuelto a alejarse.
Frecuentemente viajo en el 621, desde Ramos Mejía hasta San Justo.
Ida y vuelta, esperando volver a encontrarla, con sus jeans gastados y su pullover bordó. Apostando a verla subir, en la parada de Alvarado, a las cinco y veinticinco de la tarde.
Aunque muy adentro mío sé que la esperanza es casi nula, ya que nunca he sabido de dos ríos que se crucen más de una vez en sus largos y solitarios caminos hacia el mar.
La reconocí de inmediato, ni bien subió en la parada de la calle
Alvarado.
Pidió boleto hasta San Justo, y luego de lidiar un buen rato con las monedas que la máquina se negaba caprichosamente a aceptar, vino a sentarse en el único asiento vacío de todo el colectivo.
Desde mi lugar, dos asientos más atrás, en la hilera opuesta, podía contemplarla a mi gusto, de cuerpo entero, concentrada en la lectura de su pequeño librito.
Era tal como la había imaginado. Un cuerpo esbelto, sin exuberancias, armónico y hermoso.
Vestida sin excentricidades, sin adornos, sin provocaciones, con la espontanea simpleza de sus jeans gastados y su pullover bordó.
Largos y oscuros cabellos, profundos ojos grandes y negros, gruesos labios sensuales, tersa y blanca piel apenas profanada por unas pocas gotas de maquillaje, conformaban en conjunto un rostro celestial, dotado de la belleza más pura que jamás había visto.
Algunos gestos, casi imperceptibles, como el irregular jugueteo de su lengua por la comisura de su boca, o las pequeñas arruguitas que se dibujaban en su frente cada vez que los avatares de la trama del libro que la posesionaba hacían fruncir su ceño, lejos de ser defectos, le daban un sutil toque de naturalidad que la hacía aun más hermosa.
Hacía años que esperaba pacientemente ese momento, hacía tiempo que sabía que se produciría, así, por casualidad, el encuentro con mi otra mitad, con la mujer que vendría a llenar el vacío de mi vida.
Lo había previsto todo, en mis sueños, en mis desvelos, en mis reflexiones, por eso no me sorprendió en absoluto.
Lo sabía desde siempre.
Sabía que la vida era un río que bajaba solitario, atravesando sombríos valles de amargura y verdes bosques de dicha, arrastrando en su corriente las pesadas piedras de los recuerdos.
Pero sabía también que otro río bajaba, paralelo al mío, y que en determinado momento su cauce comenzaba a acercarse, hasta tocarlo, hasta convertirse en mi afluente y desembocar con sus aguas frescas y claras en mi lecho, para que bajemos juntos, unidos en un solo caudal, hacia el inmenso mar de la eternidad.
Y el momento era ese. Un jueves de abril, en el 621, interno 16, a las cinco y veinticinco de la tarde.
Me embargaba una felicidad inconmensurable, me confortaba el haberme aferrado a mi idea, el haber soportado la interminable espera para verla, por fin, cristalizarse en la realidad.
Ya nunca estaría solo.
El colectivo dobló por Yrigoyen. Ella cerró su libro y se paró.
A las pocas cuadras aparecería la plaza de San Justo.
Me asaltó un dejo de temor, algo que no había previsto.
¿Cómo acercarme a ella?
Hasta ese momento creí que todo ocurriría indefectiblemente, que la unión sería inevitable.
Pero ella pasó a mi lado sin mirarme, sin percatarse de mi existencia, y tocó el timbre.
Mi mente buscaba desesperadamente las palabras, la frase justa para establecer el contacto.
Pero ese nunca fue mi fuerte. Quise levantarme y encararla, pero la timidez me mantuvo atado al asiento.
La vi bajar en la plaza y alejarse caminando despreocupadamente, sin reparar en su otra mitad, que la miraba petrificada desde la ventanilla.
Los ríos se habían acercado, casi rozado, pero ninguno de los dos supo encausarlos, unirlos en un solo torrente, y habían vuelto a alejarse.
Frecuentemente viajo en el 621, desde Ramos Mejía hasta San Justo.
Ida y vuelta, esperando volver a encontrarla, con sus jeans gastados y su pullover bordó. Apostando a verla subir, en la parada de Alvarado, a las cinco y veinticinco de la tarde.
Aunque muy adentro mío sé que la esperanza es casi nula, ya que nunca he sabido de dos ríos que se crucen más de una vez en sus largos y solitarios caminos hacia el mar.
Parque Patricios
Empedrado. Grises adoquines, testigos de más de cien años de historia, de mil amores y de mil desencantos, de infinitos crepúsculos y amaneceres.
Arboles, casas bajas, Pichincha y Brasil.
Aroma de tango, murga y rock and roll, sabor a poesía y a pasión.
La Rioja y Caseros, el verde, la plaza.
Olor a pasto mojado, mate, truco, fútbol, sueños.
Luna y Alcorta, esquina de muchas alegrías y tristezas.
Un gigante de cemento, dormido, espera el domingo para despertar otra vez, para llenarse de colores y de pueblo, para vivir una nueva esperanza.
El tren va llegando a la estación con andar cansino, cruzando la villa.
La gente espera paciente en el andén.
Barrio del sur, un barrio sufrido pero orgulloso de ser lo que es.
Pero cuando el sol se oculta detrás de los techos, cuando se apaga el cielo, cuando se acalla el rumor, se siente en el aire una triste melancolía.
La luna abre paso a un tiempo ya muerto, una época que quiere volver.
Misteriosos espíritus recorren las calles, salidos de ningún lado. Fantasmas oscuros del ayer.
Se oyen melodías que los años han sepultado, se oyen voces.
El parque se puebla de espectros de antaño, de figuras que viven un mundo que ya no existe.
La noche se llena con el recuerdo de un tiempo que ya no es...
Hasta que llega el día, despunta un nuevo amanecer, y las almas en pena vuelven a su olvido.
El canillita recibe los diarios, el barrio se activa otra vez. Comienza el presente, sin rastros del ayer.
Se escucha el murmullo, el primer tren llega a la estación.
Vuelven a la plaza los mates y el truco, el fútbol y los sueños.
El estadio continua callado, aguardando el domingo.
Pero desde el empedrado, las almas nocturnas esperan la noche. Esperan otra luna para resurgir de su infierno, para intentar, una vez más, vencer a la peor de las muertes, la muerte del olvido.
Arboles, casas bajas, Pichincha y Brasil.
Aroma de tango, murga y rock and roll, sabor a poesía y a pasión.
La Rioja y Caseros, el verde, la plaza.
Olor a pasto mojado, mate, truco, fútbol, sueños.
Luna y Alcorta, esquina de muchas alegrías y tristezas.
Un gigante de cemento, dormido, espera el domingo para despertar otra vez, para llenarse de colores y de pueblo, para vivir una nueva esperanza.
El tren va llegando a la estación con andar cansino, cruzando la villa.
La gente espera paciente en el andén.
Barrio del sur, un barrio sufrido pero orgulloso de ser lo que es.
Pero cuando el sol se oculta detrás de los techos, cuando se apaga el cielo, cuando se acalla el rumor, se siente en el aire una triste melancolía.
La luna abre paso a un tiempo ya muerto, una época que quiere volver.
Misteriosos espíritus recorren las calles, salidos de ningún lado. Fantasmas oscuros del ayer.
Se oyen melodías que los años han sepultado, se oyen voces.
El parque se puebla de espectros de antaño, de figuras que viven un mundo que ya no existe.
La noche se llena con el recuerdo de un tiempo que ya no es...
Hasta que llega el día, despunta un nuevo amanecer, y las almas en pena vuelven a su olvido.
El canillita recibe los diarios, el barrio se activa otra vez. Comienza el presente, sin rastros del ayer.
Se escucha el murmullo, el primer tren llega a la estación.
Vuelven a la plaza los mates y el truco, el fútbol y los sueños.
El estadio continua callado, aguardando el domingo.
Pero desde el empedrado, las almas nocturnas esperan la noche. Esperan otra luna para resurgir de su infierno, para intentar, una vez más, vencer a la peor de las muertes, la muerte del olvido.
El cuartito
El caprichoso reparto de habitaciones fue a colocar a Alejandro en el cuarto de la casa más temido.
Curiosamente era el cuarto más amplio y más luminoso, pero lo que causaba el temor de Alejandro no era esa habitación en sí misma, sino donde estaba ubicada.
En la parte de atrás de la casa, al fondo de un largo pasillo, alejada del resto de las habitaciones, salvo de una que estaba justo enfrente de la puerta.
Era precisamente ese cuarto vecino el que le inspiraba tanto temor.
Un cuarto vacío, que había sido destinado a guardar objetos en desuso, solo útil a la perniciosa costumbre familiar de no deshacerse de las cosas viejas e inútiles, de amontonarlas esperando darles algún uso en el futuro, pero casi siempre olvidándose de su existencia con el correr del tiempo.
Es así como en ese cuartito polvoriento debían convivir los elementos más disímiles.
El día de la mudanza Alejandro había visto como introducían en él una vieja máquina de coser descompuesta, herencia de la abuela, una escalera de mano con varios peldaños faltantes, varias latas de pintura vacías, y muchos otros objetos igualmente inservibles.
Era el cuarto del olvido, ya que desde entonces su oxidada puerta había permanecido cerrada, y la mayoría de los trastos allí guardados desaparecieron de la memoria de la familia.
Tal vez esta extraña indiferencia de los mayores hacia esa habitación era lo que provocaba en Alejandro esa mezcla de terror y curiosidad por lo que había allí dentro.
Curiosidad durante el día, amparado por las luces y el bullicio de la casa.
Pero durante las noches, cuando todo era silencio y oscuridad, sobrevenía el temor.
Alejandro, desde su cuarto, podía percibir una indescriptible sensación que le quitaba el sueño.
Se tapaba la cabeza con las sabanas, temblando de miedo al visualizar la oxidada puerta del cuartito justo enfrente de la puerta cerrada de su dormitorio, sintiendo, a la par de ese infranqueable temor, una atracción, un deseo de enfrentar lo desconocido.
Varias veces había preguntado por el misterioso cuartito, a sus padres, a sus tías, recibiendo respuestas ambiguas.
– ¿Que hay ahí adentro? –
– Porquerías – le contestaban.
Alejandro ya sabía que clase de porquerías había allí adentro, pero no se refería a los objetos materiales, sino a la intangible presencia que solo él percibía.
Sus mayores debieron notar esa inquietud extraña en Alejandro cuando este pedía insistentemente que lo cambien de habitación, pero lo atribuyeron todo a las fantasías típicas de la edad.
Mientras tanto la vida del niño se convertía en un verdadero infierno.
Cada noche la angustia era mayor, la inexorable fuerza que emanaba desde el cuartito penetraba por la puerta de su habitación, llenando el aire de terror, volviéndose cada vez más poderosa.
Hasta que una noche Alejandro decidió enfrentar sus miedos y acabar con el misterio del cuartito.
Esa vez no se dejó aplastar por la cobardía. Apretó los dientes, se levantó de la cama y abrió la puerta de su cuarto de un tirón.
Enfrente vio la herrumbrosa puerta, la puerta que se interponía entre él y lo desconocido.
Tomó el picaporte con mano temblorosa y lo giró con lentitud, deseando para sus adentros que estuviera cerrado con llave.
Pero no, la puerta se abrió rechinando, dejando ver solo oscuridad, dando paso a la nada...
Curiosamente era el cuarto más amplio y más luminoso, pero lo que causaba el temor de Alejandro no era esa habitación en sí misma, sino donde estaba ubicada.
En la parte de atrás de la casa, al fondo de un largo pasillo, alejada del resto de las habitaciones, salvo de una que estaba justo enfrente de la puerta.
Era precisamente ese cuarto vecino el que le inspiraba tanto temor.
Un cuarto vacío, que había sido destinado a guardar objetos en desuso, solo útil a la perniciosa costumbre familiar de no deshacerse de las cosas viejas e inútiles, de amontonarlas esperando darles algún uso en el futuro, pero casi siempre olvidándose de su existencia con el correr del tiempo.
Es así como en ese cuartito polvoriento debían convivir los elementos más disímiles.
El día de la mudanza Alejandro había visto como introducían en él una vieja máquina de coser descompuesta, herencia de la abuela, una escalera de mano con varios peldaños faltantes, varias latas de pintura vacías, y muchos otros objetos igualmente inservibles.
Era el cuarto del olvido, ya que desde entonces su oxidada puerta había permanecido cerrada, y la mayoría de los trastos allí guardados desaparecieron de la memoria de la familia.
Tal vez esta extraña indiferencia de los mayores hacia esa habitación era lo que provocaba en Alejandro esa mezcla de terror y curiosidad por lo que había allí dentro.
Curiosidad durante el día, amparado por las luces y el bullicio de la casa.
Pero durante las noches, cuando todo era silencio y oscuridad, sobrevenía el temor.
Alejandro, desde su cuarto, podía percibir una indescriptible sensación que le quitaba el sueño.
Se tapaba la cabeza con las sabanas, temblando de miedo al visualizar la oxidada puerta del cuartito justo enfrente de la puerta cerrada de su dormitorio, sintiendo, a la par de ese infranqueable temor, una atracción, un deseo de enfrentar lo desconocido.
Varias veces había preguntado por el misterioso cuartito, a sus padres, a sus tías, recibiendo respuestas ambiguas.
– ¿Que hay ahí adentro? –
– Porquerías – le contestaban.
Alejandro ya sabía que clase de porquerías había allí adentro, pero no se refería a los objetos materiales, sino a la intangible presencia que solo él percibía.
Sus mayores debieron notar esa inquietud extraña en Alejandro cuando este pedía insistentemente que lo cambien de habitación, pero lo atribuyeron todo a las fantasías típicas de la edad.
Mientras tanto la vida del niño se convertía en un verdadero infierno.
Cada noche la angustia era mayor, la inexorable fuerza que emanaba desde el cuartito penetraba por la puerta de su habitación, llenando el aire de terror, volviéndose cada vez más poderosa.
Hasta que una noche Alejandro decidió enfrentar sus miedos y acabar con el misterio del cuartito.
Esa vez no se dejó aplastar por la cobardía. Apretó los dientes, se levantó de la cama y abrió la puerta de su cuarto de un tirón.
Enfrente vio la herrumbrosa puerta, la puerta que se interponía entre él y lo desconocido.
Tomó el picaporte con mano temblorosa y lo giró con lentitud, deseando para sus adentros que estuviera cerrado con llave.
Pero no, la puerta se abrió rechinando, dejando ver solo oscuridad, dando paso a la nada...
El suburbio
Desde una de las oscuras esquinas, profundas gargantas del barrio macho, llegan los sonidos del silencio, de la nocturna soledad de esas calles desiertas que nadie se atreve a transitar después de que el sol ha desaparecido.
Callejuelas estrechas sumergidas en tinieblas, asfaltos y empedrados que serpentean atravesando la noche, flanqueados por sucias paredes que rezan simpatías políticas y confesiones de amor, adhesiones al equipo local y nombres de bandas de rock.
Laberinto suburbano, chata geografía de cemento y piedra, monótono paisaje gris solo interrumpido por el verde oasis de la plaza y los terrenos baldíos, y por la sombría figura de las ocho torres recortadas al final de la avenida, emergiendo por sobre los tejados.
Ocho torres que conforman un mundo aparte, un microcosmos particular que hace de este barrio un ghetto donde nadie se atreve a entrar, ni siquiera la policía.
Un barrio prohibido, una zona vedada que ha cobrado fama por las páginas policiales y los noticieros sangrientos y sensacionalistas.
Un barrio que ni el más pintado se atrevería a desafiar.
Sin embargo yo estoy aquí, caminando despreocupado, silbando bajito, fumándome un faso con la amenazadora sombra de los monoblocks a mis espaldas.
Dirán que estoy loco, seguramente, que soy un inconsciente que se está buscando la muerte, ya que es del saber popular que quien entra aquí sin ser invitado sale con las patas para adelante.
Pero a mi poco me importa, ya que el azar me ha traído hasta aquí, y nunca he renegado del destino.
Me dejo llevar por el viento, sin saber a ciencia cierta donde estoy ni hacia donde voy.
Camino lentamente, disfrutando de la brisa, saboreando mi cigarrillo sin perseguirme, fiel a mi filosofía.
Es que nunca fuerzo las cosas ni me desespero por cambiar los acontecimientos.
Siempre observo los hechos como si fuera un espectador.
Como si yo no estuviera involucrado, dejo que los sucesos fluyan naturalmente, a sabiendas de que la buena fortuna siempre estuvo y estará de mi lado.
Puede que sea un rasgo de omnipotencia, o hasta de soberbia, esa actitud mía de creerme inmune a los males de la vida, de sentirme prácticamente inmortal, pero la experiencia me ha demostrado que así es, pues la buena suerte, el destino, o como quieran llamarle, me ha hecho salir ileso de las situaciones más extremas.
Y esta vez no tiene por que ser distinto, por más fama de pesado que tenga este barrio.
Fama, solo eso debe ser, ya que a mí me parece un barrio más bien tranquilo, igual o tal vez menos peligroso que mi propio barrio.
Luego de andar un buen rato, al doblar una esquina, desemboco en una calle ancha y desierta, y, otra vez, como siempre, la suerte parece estar de mi lado.
A lo lejos veo venir un colectivo, al mismo tiempo que me topo con el poste de la parada.
Un colectivo que seguramente no me acercará a mi casa, pero que me sacará prontamente de esa boca de lobo.
Cuando les cuente a mis amigos que estuve aquí a las cuatro de la mañana no lo van a poder creer.
Será una buena historia para alardear con ellos, una historia que condimentaré con algunas mentiritas y exageraciones.
Pero solo si el colectivo llega a mí antes que esos seis individuos que se acercan desde la esquina con cara de pocos amigos, navajas en mano, prestos para hacerme sentir el aguante del barrio.
Y aunque el colectivo llegue antes creo que necesitaré de otro golpe de suerte, ya que viene sin luces y sin carteles, obviamente, fuera de línea.
Callejuelas estrechas sumergidas en tinieblas, asfaltos y empedrados que serpentean atravesando la noche, flanqueados por sucias paredes que rezan simpatías políticas y confesiones de amor, adhesiones al equipo local y nombres de bandas de rock.
Laberinto suburbano, chata geografía de cemento y piedra, monótono paisaje gris solo interrumpido por el verde oasis de la plaza y los terrenos baldíos, y por la sombría figura de las ocho torres recortadas al final de la avenida, emergiendo por sobre los tejados.
Ocho torres que conforman un mundo aparte, un microcosmos particular que hace de este barrio un ghetto donde nadie se atreve a entrar, ni siquiera la policía.
Un barrio prohibido, una zona vedada que ha cobrado fama por las páginas policiales y los noticieros sangrientos y sensacionalistas.
Un barrio que ni el más pintado se atrevería a desafiar.
Sin embargo yo estoy aquí, caminando despreocupado, silbando bajito, fumándome un faso con la amenazadora sombra de los monoblocks a mis espaldas.
Dirán que estoy loco, seguramente, que soy un inconsciente que se está buscando la muerte, ya que es del saber popular que quien entra aquí sin ser invitado sale con las patas para adelante.
Pero a mi poco me importa, ya que el azar me ha traído hasta aquí, y nunca he renegado del destino.
Me dejo llevar por el viento, sin saber a ciencia cierta donde estoy ni hacia donde voy.
Camino lentamente, disfrutando de la brisa, saboreando mi cigarrillo sin perseguirme, fiel a mi filosofía.
Es que nunca fuerzo las cosas ni me desespero por cambiar los acontecimientos.
Siempre observo los hechos como si fuera un espectador.
Como si yo no estuviera involucrado, dejo que los sucesos fluyan naturalmente, a sabiendas de que la buena fortuna siempre estuvo y estará de mi lado.
Puede que sea un rasgo de omnipotencia, o hasta de soberbia, esa actitud mía de creerme inmune a los males de la vida, de sentirme prácticamente inmortal, pero la experiencia me ha demostrado que así es, pues la buena suerte, el destino, o como quieran llamarle, me ha hecho salir ileso de las situaciones más extremas.
Y esta vez no tiene por que ser distinto, por más fama de pesado que tenga este barrio.
Fama, solo eso debe ser, ya que a mí me parece un barrio más bien tranquilo, igual o tal vez menos peligroso que mi propio barrio.
Luego de andar un buen rato, al doblar una esquina, desemboco en una calle ancha y desierta, y, otra vez, como siempre, la suerte parece estar de mi lado.
A lo lejos veo venir un colectivo, al mismo tiempo que me topo con el poste de la parada.
Un colectivo que seguramente no me acercará a mi casa, pero que me sacará prontamente de esa boca de lobo.
Cuando les cuente a mis amigos que estuve aquí a las cuatro de la mañana no lo van a poder creer.
Será una buena historia para alardear con ellos, una historia que condimentaré con algunas mentiritas y exageraciones.
Pero solo si el colectivo llega a mí antes que esos seis individuos que se acercan desde la esquina con cara de pocos amigos, navajas en mano, prestos para hacerme sentir el aguante del barrio.
Y aunque el colectivo llegue antes creo que necesitaré de otro golpe de suerte, ya que viene sin luces y sin carteles, obviamente, fuera de línea.
Ausencia
Caminemos. Salgamos a caminar de la mano como lo hacíamos antes.
O sentémonos en la alfombra a no hacer nada, a hablar, a callarnos.
Juguemos, riamos, soñemos como cuando jugábamos a reírnos y a soñar.
Disertemos sobre la vida y sobre el amor, discutamos la política exterior del gobierno o si fue penal el que le cobraron a Morón.
Volvamos a vivirlo todo.
Perdamos el tiempo juntos otra vez.
¿Por qué perderlo cada uno por su lado, si juntos era mejor?.
Si de a dos el tiempo no pasaba, se detenía para nosotros y nos prometía eternidad.
¿Te acordás, no?. ¿Lo sentías?.
¿Lo sentías como yo?.
¿Sentías esa magia, percibías ese calorcito de la amistad?.
¿Veías los colores como los veía yo?.
¿Escuchabas los mismos silencios?.
¿Te acordás de aquella música?.
¿Te acordás de nuestro mundo?.
Un mundo especial donde nada importaba, donde no cabían la tristeza ni la muerte, donde no había comos ni por ques, donde solo éramos nosotros, donde dos pesos eran una fortuna y un mate el mejor manjar.
Donde habían desaparecido los límites, donde éramos uno.
¿Por qué no sigue siendo así?.
¿Por qué construimos mundos separados?.
¿Cuándo paso?.
No podría decir cuando, ni como, ni por qué.
Solo sé que un día ya no estabas.
No puedo echar culpas, no puedo decir si fuiste vos o si fui yo, pero de pronto te pienso y no estás ahí, y te veo y no sos la misma.
Sos el mismo cuerpo, la misma cara, el mismo ser. No el mismo sentimiento.
Ya no te siento, no siento tu presencia a pesar de verte. A pesar de tenerte enfrente estás lejos, ajena a mí.
Ya no existe la química, las miradas cómplices, el saber que el otro siempre está. Ya no siento vibrar esa energía, esa fuerza invisible que fluía entre nosotros.
Lo que fuiste parece ser un recuerdo, pretérito imperfecto de un verbo que ya no existe.
¿No existe?. ¿No queda nada?.
Decímelo vos, yo no lo sé.
Seguro vas a decir que no, que todo es igual, pero no es así, porque te busco y no te encuentro, te miro y recibo indiferencia, desinterés.
Solo quedan vestigios de lo que éramos hace tan poco, resabios de alegría atenazados por la memoria, pero pertenecientes al ayer, y el ayer parece estar muerto.
Y ya no existe en mi futuro aquella imagen de los dos, viejitos, caminando del brazo, y entonces es así, no nos queda nada, ni siquiera la amargura o el duelo de la separación.
Queda la duda de si aquel maravilloso mundo que describo alguna vez existió también para vos, o si solo latía para mí.
Pensándolo fríamente me inclino por esto último, dada la naturalidad y la facilidad con la que cerraste la puerta y de un día para el otro construiste otros mundos donde yo soy actor secundario, factor externo de tu realidad.
Aunque si miro atrás, me cuesta creer que todo lo lindo que nos pasó no significó nada para vos, no es posible. Tus ojos, tu risa, tu felicidad era, tenía que ser sincera.
Y si fue así, tal vez nuestro mundo pueda reconstruirse, pueda salvarse.
Si vos hicieras un gesto, si dijeras algo, cualquier cosa que me permitiera sentirte cerca de nuevo, tal vez podríamos volver a existir.
O si yo pudiera hablar, preguntarte, decirte todo esto.
Si nuestros encuentros no fueran tan solo hola, ¿cómo te va?, bien, ¿vos?, tal vez se podría hacer algo.
Algo antes de que desaparezcan los últimos rastros de nuestra vida, antes de que se extinga la última luz y nuestro mundo se apague para siempre en la oscuridad de la memoria.
O sentémonos en la alfombra a no hacer nada, a hablar, a callarnos.
Juguemos, riamos, soñemos como cuando jugábamos a reírnos y a soñar.
Disertemos sobre la vida y sobre el amor, discutamos la política exterior del gobierno o si fue penal el que le cobraron a Morón.
Volvamos a vivirlo todo.
Perdamos el tiempo juntos otra vez.
¿Por qué perderlo cada uno por su lado, si juntos era mejor?.
Si de a dos el tiempo no pasaba, se detenía para nosotros y nos prometía eternidad.
¿Te acordás, no?. ¿Lo sentías?.
¿Lo sentías como yo?.
¿Sentías esa magia, percibías ese calorcito de la amistad?.
¿Veías los colores como los veía yo?.
¿Escuchabas los mismos silencios?.
¿Te acordás de aquella música?.
¿Te acordás de nuestro mundo?.
Un mundo especial donde nada importaba, donde no cabían la tristeza ni la muerte, donde no había comos ni por ques, donde solo éramos nosotros, donde dos pesos eran una fortuna y un mate el mejor manjar.
Donde habían desaparecido los límites, donde éramos uno.
¿Por qué no sigue siendo así?.
¿Por qué construimos mundos separados?.
¿Cuándo paso?.
No podría decir cuando, ni como, ni por qué.
Solo sé que un día ya no estabas.
No puedo echar culpas, no puedo decir si fuiste vos o si fui yo, pero de pronto te pienso y no estás ahí, y te veo y no sos la misma.
Sos el mismo cuerpo, la misma cara, el mismo ser. No el mismo sentimiento.
Ya no te siento, no siento tu presencia a pesar de verte. A pesar de tenerte enfrente estás lejos, ajena a mí.
Ya no existe la química, las miradas cómplices, el saber que el otro siempre está. Ya no siento vibrar esa energía, esa fuerza invisible que fluía entre nosotros.
Lo que fuiste parece ser un recuerdo, pretérito imperfecto de un verbo que ya no existe.
¿No existe?. ¿No queda nada?.
Decímelo vos, yo no lo sé.
Seguro vas a decir que no, que todo es igual, pero no es así, porque te busco y no te encuentro, te miro y recibo indiferencia, desinterés.
Solo quedan vestigios de lo que éramos hace tan poco, resabios de alegría atenazados por la memoria, pero pertenecientes al ayer, y el ayer parece estar muerto.
Y ya no existe en mi futuro aquella imagen de los dos, viejitos, caminando del brazo, y entonces es así, no nos queda nada, ni siquiera la amargura o el duelo de la separación.
Queda la duda de si aquel maravilloso mundo que describo alguna vez existió también para vos, o si solo latía para mí.
Pensándolo fríamente me inclino por esto último, dada la naturalidad y la facilidad con la que cerraste la puerta y de un día para el otro construiste otros mundos donde yo soy actor secundario, factor externo de tu realidad.
Aunque si miro atrás, me cuesta creer que todo lo lindo que nos pasó no significó nada para vos, no es posible. Tus ojos, tu risa, tu felicidad era, tenía que ser sincera.
Y si fue así, tal vez nuestro mundo pueda reconstruirse, pueda salvarse.
Si vos hicieras un gesto, si dijeras algo, cualquier cosa que me permitiera sentirte cerca de nuevo, tal vez podríamos volver a existir.
O si yo pudiera hablar, preguntarte, decirte todo esto.
Si nuestros encuentros no fueran tan solo hola, ¿cómo te va?, bien, ¿vos?, tal vez se podría hacer algo.
Algo antes de que desaparezcan los últimos rastros de nuestra vida, antes de que se extinga la última luz y nuestro mundo se apague para siempre en la oscuridad de la memoria.
Los fantasmas
La primera vez que los vio fue a su regreso del hospital.
Después de tantos días (y noches) de inmovilidad, de sabanas blancas, enfermeras entrando y saliendo, de insoportables vecinos de cama, volver a la casa era para José casi como tocar el cielo con las manos.
Volver a su casa, a la oscura quietud de aquella casona donde había vivido durante tantos años, donde había gozado los mejores momentos y soportado los peores (casamiento, nacimiento de sus hijos, muerte de los seres queridos).
Volver a los discos, a la colección de periódicos del 1900 (montón de papeles amarillentos e ilegibles), a los cuadros familiares que desde las paredes devolvían los rostros señeros de todos sus muertos (María, los chicos), volver a esa vida mansa y rutinaria producía en él una sensación de triunfo, un triunfo sobre sí mismo, y sobre la muerte.
Porque estar de vuelta en casa (después de tanta enfermedad) era una cachetada a la muerte, a esa oscura dama que creyó por fin haberlo doblegado en aquel hospital.
Pero no, no a él, no a José Antonio Rosas. Él la había derrotado, una vez más, para seguir aferrándose a la vida con la sola fuerza de su voluntad.
Una vida gris y monótona, convengamos, una vida en un cuerpo gastado y torpe, una existencia pasiva que se complacía en saborear los bellos recuerdos de lo que fue.
Mas seguir prendido con todas sus fuerzas al último hilo, a esa delgada y deshilachada hebra, era mejor que dejarse arrastrar a ese negro abismo, y (aunque sabía que inevitablemente habría de caer algún día) era feliz por seguir resistiendo.
Pero ahora que había vuelto se encontraba con ellos.
Figuras difusas, casi invisibles, que pululaban por las habitaciones con total naturalidad y que eran (pensó José) producto de otra jugada de aquella damita enfadada por su último fracaso, otra batalla en la guerra personal entre él y ella (entre José y La Muerte).
Y José se sintió poderoso ante una jugada tan inocente como esa, después del cáncer de pulmón y del último infarto nunca hubiera esperado un recurso tan vulgar de su rival como el de enviar esos espectros para atemorizarlo.
Pero los seres fantasmales parecían no verlo (a José).
Actuaban como si fueran dueños de la casa, iban y venían como si estuvieran viviendo una realidad paralela, un universo virtual que ellos creían verdadero.
La actitud inicial de José de ignorarlos, de quitarles ese poder inmenso que otorga el miedo pronto se tornó insostenible, ya que los seres movían los muebles de lugar, descolgaban los cuadros, tiraban la preciosa colección de diarios del 1900 a la basura, tal vez con el solo fin de molestarlo, de hacerle la vida imposible (aunque más tarde José comprendería que esos no eran sus verdaderos motivos).
Y José gritaba, insultaba, pero los fantasmas seguían ensimismados en su tarea de reformar la casa, hablando entre ellos con palabras ininteligibles, actuando como si José no existiera, como si realmente no pudieran verlo.
Hasta que, súbitamente, José pareció hacerse visible para aquellos seres, pues lo miraron azorados, paralizados ante su aparición, allí, en ese rincón del comedor.
Justo en ese instante, ante la mirada de terror de aquellas personas, José comprendió que finalmente el hilo se había cortado, que en realidad había perdido aquella batalla (y la guerra) en el hospital.
Entonces, ante tamaña revelación, (y sin saber como) se desvaneció lentamente en el aire y desapareció ante la mirada trémula de aquellos amigos que habían venido a limpiar la casa y a preparar el velorio de José Antonio Rosas.
Después de tantos días (y noches) de inmovilidad, de sabanas blancas, enfermeras entrando y saliendo, de insoportables vecinos de cama, volver a la casa era para José casi como tocar el cielo con las manos.
Volver a su casa, a la oscura quietud de aquella casona donde había vivido durante tantos años, donde había gozado los mejores momentos y soportado los peores (casamiento, nacimiento de sus hijos, muerte de los seres queridos).
Volver a los discos, a la colección de periódicos del 1900 (montón de papeles amarillentos e ilegibles), a los cuadros familiares que desde las paredes devolvían los rostros señeros de todos sus muertos (María, los chicos), volver a esa vida mansa y rutinaria producía en él una sensación de triunfo, un triunfo sobre sí mismo, y sobre la muerte.
Porque estar de vuelta en casa (después de tanta enfermedad) era una cachetada a la muerte, a esa oscura dama que creyó por fin haberlo doblegado en aquel hospital.
Pero no, no a él, no a José Antonio Rosas. Él la había derrotado, una vez más, para seguir aferrándose a la vida con la sola fuerza de su voluntad.
Una vida gris y monótona, convengamos, una vida en un cuerpo gastado y torpe, una existencia pasiva que se complacía en saborear los bellos recuerdos de lo que fue.
Mas seguir prendido con todas sus fuerzas al último hilo, a esa delgada y deshilachada hebra, era mejor que dejarse arrastrar a ese negro abismo, y (aunque sabía que inevitablemente habría de caer algún día) era feliz por seguir resistiendo.
Pero ahora que había vuelto se encontraba con ellos.
Figuras difusas, casi invisibles, que pululaban por las habitaciones con total naturalidad y que eran (pensó José) producto de otra jugada de aquella damita enfadada por su último fracaso, otra batalla en la guerra personal entre él y ella (entre José y La Muerte).
Y José se sintió poderoso ante una jugada tan inocente como esa, después del cáncer de pulmón y del último infarto nunca hubiera esperado un recurso tan vulgar de su rival como el de enviar esos espectros para atemorizarlo.
Pero los seres fantasmales parecían no verlo (a José).
Actuaban como si fueran dueños de la casa, iban y venían como si estuvieran viviendo una realidad paralela, un universo virtual que ellos creían verdadero.
La actitud inicial de José de ignorarlos, de quitarles ese poder inmenso que otorga el miedo pronto se tornó insostenible, ya que los seres movían los muebles de lugar, descolgaban los cuadros, tiraban la preciosa colección de diarios del 1900 a la basura, tal vez con el solo fin de molestarlo, de hacerle la vida imposible (aunque más tarde José comprendería que esos no eran sus verdaderos motivos).
Y José gritaba, insultaba, pero los fantasmas seguían ensimismados en su tarea de reformar la casa, hablando entre ellos con palabras ininteligibles, actuando como si José no existiera, como si realmente no pudieran verlo.
Hasta que, súbitamente, José pareció hacerse visible para aquellos seres, pues lo miraron azorados, paralizados ante su aparición, allí, en ese rincón del comedor.
Justo en ese instante, ante la mirada de terror de aquellas personas, José comprendió que finalmente el hilo se había cortado, que en realidad había perdido aquella batalla (y la guerra) en el hospital.
Entonces, ante tamaña revelación, (y sin saber como) se desvaneció lentamente en el aire y desapareció ante la mirada trémula de aquellos amigos que habían venido a limpiar la casa y a preparar el velorio de José Antonio Rosas.
Anoche
Al abrir los ojos a la penumbra matinal del otoño porteño, mientras los sentidos despiertan perezosos, conservo aun en mis retinas las últimas imágenes, en mi sexo las últimas sensaciones.
Anoche tuve un sueño, un sueño-recuerdo.
Recuerdo porque soñé aquello que nos pasó, aquello que pasó así, como en sueños, como pasan esas cosas.
Un sueño-sensación, porque sentí.
Porque volví a sentir la plenitud de aquel día, volví a caminar con vos aquella tarde, aquellas calles, mi mano casual en tu hombro.
Un sueño-pasión, porque mi brazo volvió a deslizarse suavemente por tu espalda, hasta tu cintura.
Porque, como aquella vez, mi abrazo ineludible retuvo tu cuerpo junto al mío, apartándonos del mundo, deteniéndonos en ese tiempo y en ese espacio.
Sueño-amor, si mis labios acariciaron tu mejilla tibia hasta rozar la comisura de tus labios, si nuestras bocas se encontraron fundiéndose entre sí, acoplándonos en un solo ser.
Un sueño vívido, hermoso, del que no hubiera querido despertar, porque en él pude tenerte otra vez.
Un sueño-tesoro, porque atenazaré en mi memoria cada segundo, me aferraré a aquel ínfimo instante en que tus ojos y tus labios me dijeron que sí.
Aquel fugaz y glorioso instante que fue solo nuestro y con el que anoche soñé, sueño-recuerdo-sensación-pasión-amor-tesoro.
Aquel instante que tal vez nunca haya sido más que eso, un sueño.
Anoche tuve un sueño, un sueño-recuerdo.
Recuerdo porque soñé aquello que nos pasó, aquello que pasó así, como en sueños, como pasan esas cosas.
Un sueño-sensación, porque sentí.
Porque volví a sentir la plenitud de aquel día, volví a caminar con vos aquella tarde, aquellas calles, mi mano casual en tu hombro.
Un sueño-pasión, porque mi brazo volvió a deslizarse suavemente por tu espalda, hasta tu cintura.
Porque, como aquella vez, mi abrazo ineludible retuvo tu cuerpo junto al mío, apartándonos del mundo, deteniéndonos en ese tiempo y en ese espacio.
Sueño-amor, si mis labios acariciaron tu mejilla tibia hasta rozar la comisura de tus labios, si nuestras bocas se encontraron fundiéndose entre sí, acoplándonos en un solo ser.
Un sueño vívido, hermoso, del que no hubiera querido despertar, porque en él pude tenerte otra vez.
Un sueño-tesoro, porque atenazaré en mi memoria cada segundo, me aferraré a aquel ínfimo instante en que tus ojos y tus labios me dijeron que sí.
Aquel fugaz y glorioso instante que fue solo nuestro y con el que anoche soñé, sueño-recuerdo-sensación-pasión-amor-tesoro.
Aquel instante que tal vez nunca haya sido más que eso, un sueño.
Tratado sobre esa caijta gris en los subterráneos
Me costó mucho decidirme a publicar este trabajo, aunque francamente debo aclarar que finalmente tuve que costear yo mismo los gastos de edición y distribución, dado que ninguna editorial se interesó en él.
El problema residió en el acotado grupo de personas al que puede tener llegada un informe como este, ya que el tema no es ni por asomo de dominio nacional, ni siquiera de una parte importante de la ciudad, solo de un mediano porcentaje de involucrados de los cuales seguramente no a todos, sino a muy pocos o prácticamente a ninguno, les interesará o les llamará la atención lo que pueda decirse en este libro.
Pero hay casos, creo firmemente que este es uno de ellos, en que los investigadores, filósofos y hombres de letras debemos dejar de lado los balances comerciales en pos del esclarecimiento de los sucesos y los misterios de nuestro mundo y, como he dicho antes, preferí invertir un dinero que seguramente no lograré recuperar, en un intento por echar luz sobre un oscuro asunto que convive conmigo y con muchos de ustedes, lectores, y sobre el que seguramente muy pocos habrán reparado, tomándolo como una insignificante porción de la rutina cotidiana.
Pero muchas veces, lo cotidiano y aparentemente intrascendente encierra los más grandes secretos e implicancias para el funcionamiento de nuestra sociedad democrática, occidental y cristiana.
Para facilitar la comprensión del lector, trataré de enunciar el problema en la forma más directa posible, así que usted deberá acompañarme con su imaginación en uno de los viajes que la maltratada clase media-baja realiza a diario desde la Zona Oeste del Gran Buenos Aires hacia el centro de la ciudad.
(Aquí es donde empiezan a quedar excluidos de todo interés en este libro más de un noventa por ciento de los posibles receptores, ya que una persona que vive en Montevideo, Tucumán, Tigre o Florencio Varela jamas habrá realizado este viaje).
Para realizar dicho recorrido, dependiendo del punto de partida, el viajante tiene pocas opciones, entre realizar combinaciones de trenes y micros de media distancia si se viaja desde la Ciudad de Luján, por ejemplo, o hasta de utilizar un solo medio de transporte si es más afortunado y reside dentro del radio de la Capital Federal.
Pero siempre la forma más rápida y económica será llegarse hasta el barrio de Caballito, y valerse de la Línea A de la Red de Subterráneos de Buenos Aires, que cubre el trayecto desde la estación Primera Junta, en dicho barrio, hasta la Plaza de Mayo.
Este es el envase que encierra el secreto que aquí intentamos develar, el subterráneo.
Se necesita ser muy observador, estar muy alerta para percatarse de la anomalía que encierra el aparente normal funcionamiento de estos trenes bajo tierra.
Debemos subir al tren en el segundo o en el primer vagón.
Allí veremos, generalmente en la puerta del medio (en algunos coches en la primer puerta), en la parte superior, a un lado de la misma, una pequeña cajita metálica pintada de gris, con un botón y una ranura combada.
Este dispositivo vendría a ser el que acciona el mecanismo de apertura y cierre de las puertas, y es manipulado por un empleado de la empresa. (Este sistema solo es utilizado en los trenes viejos, los de madera. En los nuevos coches parece ser automático, o tal vez sea accionado desde la cabina del conductor).
Básicamente, lo que el guarda hace (llamaremos guarda al encargado de abrir y cerrar las puertas) es introducir en la canaleta de la cajita gris un pequeño tubito metálico atado a un cordón o a una cadena, de la cual pende, del otro extremo, un objeto de goma (la forma de estos objetos varía en todos los guardas), el cual también es introducido en la ranura, pero en la otra punta de la misma.
Así, el tubito queda fijado en la caja, y puede deslizarse por la ranura a modo de palanca hasta chocar con el objeto de goma, que le sirve como tope.
Cuando el tren llega a una estación, el guarda acciona esta palanca y abre las puertas manualmente, luego vuelve a accionarla y presiona un botón (no sé si mencioné que las cajas tienen un botón negro en el frente, arriba de la ranura), entonces las puertas se cierran y se reanuda la marcha.
Hasta aquí todo parece normal.
Pero si observamos con detenimiento el patrón de comportamiento de los mencionados guardas, notaremos que algo extraño se esconde en ellos, en esa cajita gris y en esa palanca rudimentaria.
Meses de observación y vigilia, de tomar notas e impresiones que ahora vuelco en este libro, me llevaron a convencerme de que en realidad esa caja es completamente inútil, que no abre ni cierra las puertas ni nada que se le parezca.
Los procedimientos de los guardas son caprichosos, particulares y todos diferentes entre sí.
Incluso, un mismo guarda no respeta siempre las mismas formas.
Cuando el tren llega a una estación, uno baja la palanca y abre las puertas manualmente tirando de las manijas, otro baja la palanca y la vuelve a subir antes de abrir la puerta, otro tiene la palanca hacia abajo y la sube, otro sube y baja muchas veces.
Para cerrar las puertas, unos suben la palanca una vez, soplan su silbato y presionan el botón, otros suben y bajan muchas veces, otros solo aprietan el botón y cierran manualmente, otros simplemente no hacen nada.
Entonces, ¿para qué?. ¿Para que esa cajita gris y ese guarda si de todas formas, hagan lo que hagan, las puertas se cierran y se abren y el tren sigue funcionando perfectamente?.
Allí está el enigma y el motivo de esta tesis. Desenmascarar a esta corporación, secta de abridores de puertas que se abren solas, de pulsadores de botones que no sirven para nada.
Otra cuestión que me obsesiona es por que la empresa gasta sus dineros en pagar los sueldos de este gremio completamente innecesario, y como es que aun no se dieron cuenta, si es que realmente no lo saben, que no cumplen absolutamente ninguna función.
De todas formas, cualquiera de los dos casos demuestra el poder y la influencia de estas personas.
Y la incógnita mayor es cual será el fin que persiguen, el objetivo de este grupo clandestino camuflado en empleados ferroviarios.
Si mantener oculta la prescindibilidad de las cajitas grises y fingirse necesarios para el funcionamiento de los subterráneos es solo para preservar la fuente de trabajo y evitar ser despedidos, merecerían mi comprensión y hasta mi apoyo, y para guardar su secreto este trabajo nunca se habría publicado.
Pero dudo mucho, estoy casi convencido, de que estos sean sus únicos y verdaderos fines.
Me inclino más a pensar que en realidad la empresa de Subterráneos, los organismos de control, y hasta el Gobierno mismo, saben la verdad y los dejan hacer, no sé si por complicidad o por miedo.
Si es así, espero comprendan, los muchos o pocos que lean este informe, el riesgo que corre mi persona a partir de su publicación, y que si algo llegara a pasarme se investigue hasta las ultimas consecuencias.
Y sí este libro naufraga en la indiferencia periodística y popular, lo que seguramente ocurrirá, espero que sirva para abrir los ojos aunque sea a una pequeña minoría que organice la resistencia.
Porque las cajitas grises en los subtes tal vez sean solo una prueba, una toma de pulso para ver si el pueblo reacciona.
Y si el pueblo no se inmuta y sigue en su sumisa pasividad, las cajitas grises con palancas y botones y guardas inútiles se extenderán de a poquito, primero a los otros ramales de subterráneos, y si nadie dice nada, a los trenes y a los colectivos, y por qué no a los bancos y a los edificios públicos.
Y llegado el momento a todo el mundo le parecerá normal que hombres uniformados accionen mecanismos parados junto a los semáforos y las columnas de la luz pretendiendo que manejan su funcionamiento.
Hasta que finalmente dependamos de ellos completamente, y un operario de la secta de las cajitas grises se instale en cada hogar y nos cobre una mensualidad para abrir y cerrar la puerta, para prender la luz del comedor o cambiar de canal.
Si todo esto que yo creo es cierto, debemos hacer algo, debemos reunirnos y organizarnos para combatirlos.
Acepto que, hoy por hoy, parezca descabellado, y me tomarán por loco, pero el tiempo me dará la razón.
Por eso no pido que me crean, solo los advierto y pido a todas las fuerzas vivas de la sociedad que estén alerta, y que observen.
Observe, si viaja en la Línea A del Subterráneo de Buenos Aires.
Observe esa cajita gris que en un futuro no muy lejano, si no hacemos algo, será el símbolo de la dependencia y el instrumento para concretar el plan, el final absoluto de la autodeterminación y la sumisión definitiva de las clases dominadas.
El problema residió en el acotado grupo de personas al que puede tener llegada un informe como este, ya que el tema no es ni por asomo de dominio nacional, ni siquiera de una parte importante de la ciudad, solo de un mediano porcentaje de involucrados de los cuales seguramente no a todos, sino a muy pocos o prácticamente a ninguno, les interesará o les llamará la atención lo que pueda decirse en este libro.
Pero hay casos, creo firmemente que este es uno de ellos, en que los investigadores, filósofos y hombres de letras debemos dejar de lado los balances comerciales en pos del esclarecimiento de los sucesos y los misterios de nuestro mundo y, como he dicho antes, preferí invertir un dinero que seguramente no lograré recuperar, en un intento por echar luz sobre un oscuro asunto que convive conmigo y con muchos de ustedes, lectores, y sobre el que seguramente muy pocos habrán reparado, tomándolo como una insignificante porción de la rutina cotidiana.
Pero muchas veces, lo cotidiano y aparentemente intrascendente encierra los más grandes secretos e implicancias para el funcionamiento de nuestra sociedad democrática, occidental y cristiana.
Para facilitar la comprensión del lector, trataré de enunciar el problema en la forma más directa posible, así que usted deberá acompañarme con su imaginación en uno de los viajes que la maltratada clase media-baja realiza a diario desde la Zona Oeste del Gran Buenos Aires hacia el centro de la ciudad.
(Aquí es donde empiezan a quedar excluidos de todo interés en este libro más de un noventa por ciento de los posibles receptores, ya que una persona que vive en Montevideo, Tucumán, Tigre o Florencio Varela jamas habrá realizado este viaje).
Para realizar dicho recorrido, dependiendo del punto de partida, el viajante tiene pocas opciones, entre realizar combinaciones de trenes y micros de media distancia si se viaja desde la Ciudad de Luján, por ejemplo, o hasta de utilizar un solo medio de transporte si es más afortunado y reside dentro del radio de la Capital Federal.
Pero siempre la forma más rápida y económica será llegarse hasta el barrio de Caballito, y valerse de la Línea A de la Red de Subterráneos de Buenos Aires, que cubre el trayecto desde la estación Primera Junta, en dicho barrio, hasta la Plaza de Mayo.
Este es el envase que encierra el secreto que aquí intentamos develar, el subterráneo.
Se necesita ser muy observador, estar muy alerta para percatarse de la anomalía que encierra el aparente normal funcionamiento de estos trenes bajo tierra.
Debemos subir al tren en el segundo o en el primer vagón.
Allí veremos, generalmente en la puerta del medio (en algunos coches en la primer puerta), en la parte superior, a un lado de la misma, una pequeña cajita metálica pintada de gris, con un botón y una ranura combada.
Este dispositivo vendría a ser el que acciona el mecanismo de apertura y cierre de las puertas, y es manipulado por un empleado de la empresa. (Este sistema solo es utilizado en los trenes viejos, los de madera. En los nuevos coches parece ser automático, o tal vez sea accionado desde la cabina del conductor).
Básicamente, lo que el guarda hace (llamaremos guarda al encargado de abrir y cerrar las puertas) es introducir en la canaleta de la cajita gris un pequeño tubito metálico atado a un cordón o a una cadena, de la cual pende, del otro extremo, un objeto de goma (la forma de estos objetos varía en todos los guardas), el cual también es introducido en la ranura, pero en la otra punta de la misma.
Así, el tubito queda fijado en la caja, y puede deslizarse por la ranura a modo de palanca hasta chocar con el objeto de goma, que le sirve como tope.
Cuando el tren llega a una estación, el guarda acciona esta palanca y abre las puertas manualmente, luego vuelve a accionarla y presiona un botón (no sé si mencioné que las cajas tienen un botón negro en el frente, arriba de la ranura), entonces las puertas se cierran y se reanuda la marcha.
Hasta aquí todo parece normal.
Pero si observamos con detenimiento el patrón de comportamiento de los mencionados guardas, notaremos que algo extraño se esconde en ellos, en esa cajita gris y en esa palanca rudimentaria.
Meses de observación y vigilia, de tomar notas e impresiones que ahora vuelco en este libro, me llevaron a convencerme de que en realidad esa caja es completamente inútil, que no abre ni cierra las puertas ni nada que se le parezca.
Los procedimientos de los guardas son caprichosos, particulares y todos diferentes entre sí.
Incluso, un mismo guarda no respeta siempre las mismas formas.
Cuando el tren llega a una estación, uno baja la palanca y abre las puertas manualmente tirando de las manijas, otro baja la palanca y la vuelve a subir antes de abrir la puerta, otro tiene la palanca hacia abajo y la sube, otro sube y baja muchas veces.
Para cerrar las puertas, unos suben la palanca una vez, soplan su silbato y presionan el botón, otros suben y bajan muchas veces, otros solo aprietan el botón y cierran manualmente, otros simplemente no hacen nada.
Entonces, ¿para qué?. ¿Para que esa cajita gris y ese guarda si de todas formas, hagan lo que hagan, las puertas se cierran y se abren y el tren sigue funcionando perfectamente?.
Allí está el enigma y el motivo de esta tesis. Desenmascarar a esta corporación, secta de abridores de puertas que se abren solas, de pulsadores de botones que no sirven para nada.
Otra cuestión que me obsesiona es por que la empresa gasta sus dineros en pagar los sueldos de este gremio completamente innecesario, y como es que aun no se dieron cuenta, si es que realmente no lo saben, que no cumplen absolutamente ninguna función.
De todas formas, cualquiera de los dos casos demuestra el poder y la influencia de estas personas.
Y la incógnita mayor es cual será el fin que persiguen, el objetivo de este grupo clandestino camuflado en empleados ferroviarios.
Si mantener oculta la prescindibilidad de las cajitas grises y fingirse necesarios para el funcionamiento de los subterráneos es solo para preservar la fuente de trabajo y evitar ser despedidos, merecerían mi comprensión y hasta mi apoyo, y para guardar su secreto este trabajo nunca se habría publicado.
Pero dudo mucho, estoy casi convencido, de que estos sean sus únicos y verdaderos fines.
Me inclino más a pensar que en realidad la empresa de Subterráneos, los organismos de control, y hasta el Gobierno mismo, saben la verdad y los dejan hacer, no sé si por complicidad o por miedo.
Si es así, espero comprendan, los muchos o pocos que lean este informe, el riesgo que corre mi persona a partir de su publicación, y que si algo llegara a pasarme se investigue hasta las ultimas consecuencias.
Y sí este libro naufraga en la indiferencia periodística y popular, lo que seguramente ocurrirá, espero que sirva para abrir los ojos aunque sea a una pequeña minoría que organice la resistencia.
Porque las cajitas grises en los subtes tal vez sean solo una prueba, una toma de pulso para ver si el pueblo reacciona.
Y si el pueblo no se inmuta y sigue en su sumisa pasividad, las cajitas grises con palancas y botones y guardas inútiles se extenderán de a poquito, primero a los otros ramales de subterráneos, y si nadie dice nada, a los trenes y a los colectivos, y por qué no a los bancos y a los edificios públicos.
Y llegado el momento a todo el mundo le parecerá normal que hombres uniformados accionen mecanismos parados junto a los semáforos y las columnas de la luz pretendiendo que manejan su funcionamiento.
Hasta que finalmente dependamos de ellos completamente, y un operario de la secta de las cajitas grises se instale en cada hogar y nos cobre una mensualidad para abrir y cerrar la puerta, para prender la luz del comedor o cambiar de canal.
Si todo esto que yo creo es cierto, debemos hacer algo, debemos reunirnos y organizarnos para combatirlos.
Acepto que, hoy por hoy, parezca descabellado, y me tomarán por loco, pero el tiempo me dará la razón.
Por eso no pido que me crean, solo los advierto y pido a todas las fuerzas vivas de la sociedad que estén alerta, y que observen.
Observe, si viaja en la Línea A del Subterráneo de Buenos Aires.
Observe esa cajita gris que en un futuro no muy lejano, si no hacemos algo, será el símbolo de la dependencia y el instrumento para concretar el plan, el final absoluto de la autodeterminación y la sumisión definitiva de las clases dominadas.
El pozo
La primera vez que vimos el pozo fue el tercer o cuarto día de nuestras vacaciones del año pasado, que pasamos, como cada año, en la quinta de los padres de Alicia.
Era un agujero común y corriente, como cualquiera de los que suele haber por las tierras blandas de los campos de General Rodríguez, una abertura de no más de quince centímetros que descubrimos bajo una tabla de madera semioculta por los pastos crecidos.
Supusimos que sería el nido de alguna víbora ciega y no nos llamó demasiado la atención, por lo menos a Alicia y a mí.
Pero cuando al otro día fuimos otra vez a jugar a los campos de los Peralta, Marcelo nos insistió para que fuéramos a ver el pozo.
No sé qué encontraba Marcelo de interesante en ese agujero negro, pero todas las tardes hallaba una excusa para llevarnos al terreno abandonado y se quedaba mirando el pozo como embobado, con unos ojos que yo nunca le había visto.
Como Alicia y yo nos aburríamos nos íbamos en seguida a corretear por ahí, pero él no quería saber nada y se quedaba sentado al lado del agujero durante horas, como hipnotizado.
Una noche en la que cenamos todos en casa de Marcelo, al muy bocón no se le ocurrió mejor idea que decirle a su papá del pozo que habíamos descubierto, y se armó un lío de aquellos.
Don Luis empezó a los gritos, que les dije que no se metan en los campos de los Peralta, y que esto y que lo otro.
Al otro día Marcelo no salió a jugar, seguro que lo habían castigado al pobre.
El se lo buscó, sabiendo como eran sus papás de supersticiosos con lo de los Peralta.
Tampoco lo dejaron salir al otro día, pero el jueves vino a buscarnos después de comer, loco de contento.
Y nosotros también nos pusimos contentos, porque las vacaciones se acababan y queríamos disfrutar los últimos días con Marcelo.
Pero él siguió portándose como un tonto, se iba al campo de los Peralta y se quedaba toda la tarde mirando el bendito pozo con esos ojos que jamás voy a olvidar.
Y nosotros no queríamos dejarlo solo, porque el verano se acababa y no lo íbamos a ver hasta el año siguiente.
Y le hablábamos, y le proponíamos juegos, pero él decía que no tenía ganas, contestaba con evasivas y seguía con la vista clavada en el pozo como un idiota.
Hasta que yo me cansé y le dije que parecía un tarado mirando ese hueco de mierda, y que la termine, y vayamos a jugar que las vacaciones se acaban y no nos vamos a ver hasta el año que viene.
Entonces él dijo algo que me pareció descabellado, y empecé a creer que Marcelo estaba loco.
Ahora que estamos otra vez en General Rodríguez, en la quinta de los padres de Alicia para pasar nuestras vacaciones como todos los años, y que Don Luis le dice a la mamá de Alicia que Marcelito desapareció hace casi dos meses, sólo ahora sé que
Marcelo no estaba loco cuando me dijo que el pozo lo llamaba, y no veo la hora de que nos dejen salir a jugar para poder escaparme hasta los campos de los Peralta, saltar el alambrado y acercarme hasta el borde de ese pequeño abismo misterioso.
Era un agujero común y corriente, como cualquiera de los que suele haber por las tierras blandas de los campos de General Rodríguez, una abertura de no más de quince centímetros que descubrimos bajo una tabla de madera semioculta por los pastos crecidos.
Supusimos que sería el nido de alguna víbora ciega y no nos llamó demasiado la atención, por lo menos a Alicia y a mí.
Pero cuando al otro día fuimos otra vez a jugar a los campos de los Peralta, Marcelo nos insistió para que fuéramos a ver el pozo.
No sé qué encontraba Marcelo de interesante en ese agujero negro, pero todas las tardes hallaba una excusa para llevarnos al terreno abandonado y se quedaba mirando el pozo como embobado, con unos ojos que yo nunca le había visto.
Como Alicia y yo nos aburríamos nos íbamos en seguida a corretear por ahí, pero él no quería saber nada y se quedaba sentado al lado del agujero durante horas, como hipnotizado.
Una noche en la que cenamos todos en casa de Marcelo, al muy bocón no se le ocurrió mejor idea que decirle a su papá del pozo que habíamos descubierto, y se armó un lío de aquellos.
Don Luis empezó a los gritos, que les dije que no se metan en los campos de los Peralta, y que esto y que lo otro.
Al otro día Marcelo no salió a jugar, seguro que lo habían castigado al pobre.
El se lo buscó, sabiendo como eran sus papás de supersticiosos con lo de los Peralta.
Tampoco lo dejaron salir al otro día, pero el jueves vino a buscarnos después de comer, loco de contento.
Y nosotros también nos pusimos contentos, porque las vacaciones se acababan y queríamos disfrutar los últimos días con Marcelo.
Pero él siguió portándose como un tonto, se iba al campo de los Peralta y se quedaba toda la tarde mirando el bendito pozo con esos ojos que jamás voy a olvidar.
Y nosotros no queríamos dejarlo solo, porque el verano se acababa y no lo íbamos a ver hasta el año siguiente.
Y le hablábamos, y le proponíamos juegos, pero él decía que no tenía ganas, contestaba con evasivas y seguía con la vista clavada en el pozo como un idiota.
Hasta que yo me cansé y le dije que parecía un tarado mirando ese hueco de mierda, y que la termine, y vayamos a jugar que las vacaciones se acaban y no nos vamos a ver hasta el año que viene.
Entonces él dijo algo que me pareció descabellado, y empecé a creer que Marcelo estaba loco.
Ahora que estamos otra vez en General Rodríguez, en la quinta de los padres de Alicia para pasar nuestras vacaciones como todos los años, y que Don Luis le dice a la mamá de Alicia que Marcelito desapareció hace casi dos meses, sólo ahora sé que
Marcelo no estaba loco cuando me dijo que el pozo lo llamaba, y no veo la hora de que nos dejen salir a jugar para poder escaparme hasta los campos de los Peralta, saltar el alambrado y acercarme hasta el borde de ese pequeño abismo misterioso.
Un paso al costado
De repente Lucas decidió hacerse a un lado.
Sin previa advertencia, sin siquiera haber dado una señal que nos pusiera sobre aviso de su drástica decisión.
Simplemente se fue, dejando todo y a todos librados a su suerte, abandonando el proyecto en el que tanto de nosotros habíamos puesto.
Me cansé, me harté de ellos y de la estúpida empresa, de la búsqueda infructuosa y de las presiones, de tener que pisar cabezas y de que pisen la mía.
Norma dice que es un traidor, que ella sabía que esto iba a terminar así, que nunca confió en Lucas y que se lo decía en la cara, y que nosotros no le hicimos caso y nos dejamos embaucar por él.
Arrogancias suyas, ahora que las cartas están echadas es fácil hablar y vilipendiar, pero Luis y yo sabemos que ella nunca enfrentó a Lucas, que siempre agachó la cabeza ante sus decisiones, aunque ahora cacaree y finja personalidad.
Realmente no los soportaba más. Sobre todo a Norma, mosquita muerta, falsa y sumisa, la típica arpía que dice a todo que sí y después te clava el puñal por la espalda.
Yo, personalmente, no creo que sea un traidor. Creo que algo grande debe haber pasado en su cabeza para abrirse así, porque el proyecto era su obsesión, su razón. Y sé que Luis opina más o menos como yo, y que no le contesta a Norma para no armar un escándalo en un momento como este. El debe ser el más golpeado por todo esto, porque Luis y Lucas son amigos desde chicos, y Luis fue el que lo trajo al grupo.
Hace meses que lo vengo madurando. Hace meses que vengo dándome cuenta de que no quiero más, no más Norma, no más Pablo, no más Sandra, no más Luis, no más sol, no más aire, no más nada.
Pero a pesar de todo Luis se mantiene fuerte, dice que el proyecto tiene que continuar, aunque todos sabemos que sin Lucas se acabó.
La que se quiebra es Sandrita, pobre. Llora, patalea, lo insulta, lo maldice por habernos dejado.
Yo lloro por dentro, porque sé que puede ser el fin.
Para que seguir si todo era falso, todos. Proyecto, trabajo, reuniones, discusiones, sonrisas. Me cansé y dije basta. Me decidí y di un paso al costado, un paso definitivo.
Y el peor momento es ahora que vinimos a verlo para despedirnos. Porque es un adiós para siempre y yo insistí en que debíamos hacerlo.
Sandra había dicho que lo iba a convencer para que se quede, pero ahora no habla, sabe que no hay esperanzas, que aunque Lucas esté aquí en realidad ya se fue.
Sabía que iban a venir a cumplir con la formalidad de la despedida, que ni en el último instante antes de hundirme en la tierra van a dejar de molestarme. Hasta su último gesto hacia mí va a ser como todo, como el proyecto, como la amistad, como el sexo, como la vida, una espuria formalidad.
Lucas tiene una expresión de hastío, quiere que nos vayamos.
Sandra llora. Norma se queda a mi lado, como siempre temerosa de Lucas, hasta en este momento final.
Luis se acerca a su lado, como para retener el postrero contacto del que fuera su amigo. Se miran en silencio con ojos vacíos.
Los detesto, me dan nauseas tratando de mostrarse dolidos por mi partida. Que me dejen en paz, por favor.
Me doy cuenta de que Lucas nos odia. Y de que nosotros, algunos más y otros menos, lo odiamos a él. No lo odiamos por habernos dejado, lo odiamos desde siempre, porque también nos odiamos entre nosotros. Lucas lo comprendió antes que yo, por eso se va.
Al fin, ya vienen.
Ya vienen a buscarlo, a todos se nos nublan los ojos, dejamos escapar las lagrimas correctas.
Por fin, por fin les piden que salgan, que esperen en la otra habitación. Por fin la gruesa tapa de madera lustrosa se desliza sobre mí y todo queda negro, y me deshago de ellos y de todo, definitivamente.
Salimos a la calle, ya no lloramos. El mundo sigue girando.
Luis me dice que el proyecto va a seguir aunque ya no esté Lucas, y escucho a mis espaldas el cuchicheo ponzoñoso de Norma y Sandra.
Y los odio. Y pienso que tal vez lo mejor sería; si tuviera el valor suficiente lo haría, como Lucas; dar un paso al costado.
Sin previa advertencia, sin siquiera haber dado una señal que nos pusiera sobre aviso de su drástica decisión.
Simplemente se fue, dejando todo y a todos librados a su suerte, abandonando el proyecto en el que tanto de nosotros habíamos puesto.
Me cansé, me harté de ellos y de la estúpida empresa, de la búsqueda infructuosa y de las presiones, de tener que pisar cabezas y de que pisen la mía.
Norma dice que es un traidor, que ella sabía que esto iba a terminar así, que nunca confió en Lucas y que se lo decía en la cara, y que nosotros no le hicimos caso y nos dejamos embaucar por él.
Arrogancias suyas, ahora que las cartas están echadas es fácil hablar y vilipendiar, pero Luis y yo sabemos que ella nunca enfrentó a Lucas, que siempre agachó la cabeza ante sus decisiones, aunque ahora cacaree y finja personalidad.
Realmente no los soportaba más. Sobre todo a Norma, mosquita muerta, falsa y sumisa, la típica arpía que dice a todo que sí y después te clava el puñal por la espalda.
Yo, personalmente, no creo que sea un traidor. Creo que algo grande debe haber pasado en su cabeza para abrirse así, porque el proyecto era su obsesión, su razón. Y sé que Luis opina más o menos como yo, y que no le contesta a Norma para no armar un escándalo en un momento como este. El debe ser el más golpeado por todo esto, porque Luis y Lucas son amigos desde chicos, y Luis fue el que lo trajo al grupo.
Hace meses que lo vengo madurando. Hace meses que vengo dándome cuenta de que no quiero más, no más Norma, no más Pablo, no más Sandra, no más Luis, no más sol, no más aire, no más nada.
Pero a pesar de todo Luis se mantiene fuerte, dice que el proyecto tiene que continuar, aunque todos sabemos que sin Lucas se acabó.
La que se quiebra es Sandrita, pobre. Llora, patalea, lo insulta, lo maldice por habernos dejado.
Yo lloro por dentro, porque sé que puede ser el fin.
Para que seguir si todo era falso, todos. Proyecto, trabajo, reuniones, discusiones, sonrisas. Me cansé y dije basta. Me decidí y di un paso al costado, un paso definitivo.
Y el peor momento es ahora que vinimos a verlo para despedirnos. Porque es un adiós para siempre y yo insistí en que debíamos hacerlo.
Sandra había dicho que lo iba a convencer para que se quede, pero ahora no habla, sabe que no hay esperanzas, que aunque Lucas esté aquí en realidad ya se fue.
Sabía que iban a venir a cumplir con la formalidad de la despedida, que ni en el último instante antes de hundirme en la tierra van a dejar de molestarme. Hasta su último gesto hacia mí va a ser como todo, como el proyecto, como la amistad, como el sexo, como la vida, una espuria formalidad.
Lucas tiene una expresión de hastío, quiere que nos vayamos.
Sandra llora. Norma se queda a mi lado, como siempre temerosa de Lucas, hasta en este momento final.
Luis se acerca a su lado, como para retener el postrero contacto del que fuera su amigo. Se miran en silencio con ojos vacíos.
Los detesto, me dan nauseas tratando de mostrarse dolidos por mi partida. Que me dejen en paz, por favor.
Me doy cuenta de que Lucas nos odia. Y de que nosotros, algunos más y otros menos, lo odiamos a él. No lo odiamos por habernos dejado, lo odiamos desde siempre, porque también nos odiamos entre nosotros. Lucas lo comprendió antes que yo, por eso se va.
Al fin, ya vienen.
Ya vienen a buscarlo, a todos se nos nublan los ojos, dejamos escapar las lagrimas correctas.
Por fin, por fin les piden que salgan, que esperen en la otra habitación. Por fin la gruesa tapa de madera lustrosa se desliza sobre mí y todo queda negro, y me deshago de ellos y de todo, definitivamente.
Salimos a la calle, ya no lloramos. El mundo sigue girando.
Luis me dice que el proyecto va a seguir aunque ya no esté Lucas, y escucho a mis espaldas el cuchicheo ponzoñoso de Norma y Sandra.
Y los odio. Y pienso que tal vez lo mejor sería; si tuviera el valor suficiente lo haría, como Lucas; dar un paso al costado.
Débora que no llega
Humberto Primo 463, persiana herrumbrosa y oxidada.
El bar está cerrado y sin miras de pronta apertura, aunque el afiche pegado en la pared anuncia el inicio del espectáculo para las veintiuna y treinta horas puntual, y son más de las diez.
Extraño, la gente tendría que estar llegando, iba a venir mucha gente, pero está ella sola, parada ahí, tiritando el frío contra la mugrosa persiana del clausurado local.
Somnolienta espera parapetada del viento contra el marco de la puerta, mirando sin ver el empedrado añejo a pesar de los párpados que pesan, pensando que alguien va a llegar a pesar de los sentidos que se hunden, y Débora va cayendo de a poquito dentro de sí misma.
Todo se nubla, las imágenes vuelven negras, Débora se siente dormir sobre sus piernas y no, un impulso de hastío la empuja calle arriba, paso apretado hacia dónde, no hay colectivos, no hay taxis, no hay nada.
Diez, veinte cuadras más allá está la estación, a lo sumo treinta, una avenida, gente, luz, algo.
Tiene que ser, patear empedrado asfalto baldosa floja entre paredes sucias de rezos y leyendas, el diario del pueblo,
DALE BOCA
VIVA EL CHE
LUCIANO Y GABRIELA
PROHIBIDO PINTAR CARTELES
y seguir caminando y devorando metros sin por qué, sin hacia dónde.
Débora camina y no llega, camina pasos ajenos porque las piernas propias ya no responden, tiemblan y se tambalean, mano derecha en la pared para sostenerse y seguir avanzando, por qué y para qué.
Pero los tobillos se doblan sobre los taquitos de gacela que la alzan siete centímetros sobre el suelo, que amenaza duro y filoso el golpe de la caída.
Y cae, dolor, huesos, codo, rodillas, sangre.
Mañana cuando abran el cielo y las puertas del barrio, alguien la encontrará boca abajo, charco granate contra el cordón de la vereda. Se escribirá en algún recuadrito de las policiales que Débora NN fue hallada sin vida en la intersección de las calles Carlos Calvo y San José, por circunstancias que aun no se han podido establecer y que la Policía está investigando a las ordenes del juez de instrucción que entiende en el caso, pero esa es nuestra realidad.
La de Débora es seguir caminando en esta noche infinita, levantándose y volviendo a caer una y otra vez, llorando los moretones y tragando la sangre a cada estrellar de su cuerpito frágil en el piso maldito, trastabillando en la tiniebla impenetrable de las viejas paredes profanadas de graffitis y pintadas,
VOTE EN BLANCO
VIVA YO
SAN TELMO ES DE HURACAN
BIENVENIDA AL INFIERNO.
El bar está cerrado y sin miras de pronta apertura, aunque el afiche pegado en la pared anuncia el inicio del espectáculo para las veintiuna y treinta horas puntual, y son más de las diez.
Extraño, la gente tendría que estar llegando, iba a venir mucha gente, pero está ella sola, parada ahí, tiritando el frío contra la mugrosa persiana del clausurado local.
Somnolienta espera parapetada del viento contra el marco de la puerta, mirando sin ver el empedrado añejo a pesar de los párpados que pesan, pensando que alguien va a llegar a pesar de los sentidos que se hunden, y Débora va cayendo de a poquito dentro de sí misma.
Todo se nubla, las imágenes vuelven negras, Débora se siente dormir sobre sus piernas y no, un impulso de hastío la empuja calle arriba, paso apretado hacia dónde, no hay colectivos, no hay taxis, no hay nada.
Diez, veinte cuadras más allá está la estación, a lo sumo treinta, una avenida, gente, luz, algo.
Tiene que ser, patear empedrado asfalto baldosa floja entre paredes sucias de rezos y leyendas, el diario del pueblo,
DALE BOCA
VIVA EL CHE
LUCIANO Y GABRIELA
PROHIBIDO PINTAR CARTELES
y seguir caminando y devorando metros sin por qué, sin hacia dónde.
Débora camina y no llega, camina pasos ajenos porque las piernas propias ya no responden, tiemblan y se tambalean, mano derecha en la pared para sostenerse y seguir avanzando, por qué y para qué.
Pero los tobillos se doblan sobre los taquitos de gacela que la alzan siete centímetros sobre el suelo, que amenaza duro y filoso el golpe de la caída.
Y cae, dolor, huesos, codo, rodillas, sangre.
Mañana cuando abran el cielo y las puertas del barrio, alguien la encontrará boca abajo, charco granate contra el cordón de la vereda. Se escribirá en algún recuadrito de las policiales que Débora NN fue hallada sin vida en la intersección de las calles Carlos Calvo y San José, por circunstancias que aun no se han podido establecer y que la Policía está investigando a las ordenes del juez de instrucción que entiende en el caso, pero esa es nuestra realidad.
La de Débora es seguir caminando en esta noche infinita, levantándose y volviendo a caer una y otra vez, llorando los moretones y tragando la sangre a cada estrellar de su cuerpito frágil en el piso maldito, trastabillando en la tiniebla impenetrable de las viejas paredes profanadas de graffitis y pintadas,
VOTE EN BLANCO
VIVA YO
SAN TELMO ES DE HURACAN
BIENVENIDA AL INFIERNO.
Fases, táctica y estrategias para la escritura y la composición
Julio se sentó parsimoniosamente frente a su mesita, sin apresurarse, meditando de antemano los pasos a seguir.
Con igual tranquilidad abrió el cuaderno que reposaba en ella, resignado borrador, receptor y contenedor tanto de frases y versos ponderables como de tachaduras y flechas incomprensibles, de historias exaltadas como de relatos para el descarte.
Como paladeando una nueva oportunidad, Julio rescató la lapicera que padecía su cautiverio entre los anillos del cuaderno y se la llevó a los labios, vieja costumbre de mordisquear el extremo de su herramienta mientras su mente urdía las tramas y actores de la inminente creación.
Eran primero un cúmulo de ideas confusas, una mixtura de sucesos inconexos y nebulosos, una primera etapa de desconcierto.
La fase más difícil de superar, donde el escritor establece los primeros cimientos, donde debe decidir el contenido, el tema y el mensaje; el alma de su obra.
Y cuando ya tanto se ha hablado de amor, de muerte, de metamorfosis, de fantasmas, se torna cada vez más difícil encontrar la veta novedosa, la vislumbre de un camino aun no recorrido para alcanzar una autentica creación, y no solo repetir con otras palabras lo que ya se ha dicho tantas veces.
Aunque, en rigor a la verdad, Julio no se afligía demasiado por lograr la originalidad.
Cuando las musas le daban la espalda - casi siempre - él se despachaba con relatos simples - a veces mediocres - solo por el gusto de firmar su nombre, por la ególatra satisfacción de apilar páginas para mostrar al público.
Un público que, en definitiva, en su gran mayoría poco aprecia la innovación, un público que se conmueve más bien con cursilerías y rimas vulgares.
Un público que se deshace en admiración y reconocimiento, más ante las mismas fórmulas estructuradas y gastadas de siempre que ante la incertidumbre de lo inexplorado.
Pero a pesar de todo esto, Julio anhelaba, íntimamente, acariciar por lo menos una vez la piel de la verdadera literatura, aquella que no conoce de esquemas ni de universidades, sino de sentimientos y libertad.
Y aquella vez creyó percibir cómo la magia inspiradora le rozaba la espalda, creyó ver cómo se abría ante sus ojos la brecha tan esperada.
Sintió que, aunque no pudiera escapar a los lugares comunes y a su estilo simplista, tenía entre sus manos lo que sería sin dudas su obra cumbre.
Sin más, se dispuso a componer al personaje del cuento, al que llamó Julio, como él, en un intento por evitar la tentación de la primera persona.
Superada esta segunda fase, se abocó a la composición de tiempo y de lugar.
Sin demasiados giros literarios situó a su personaje en el presente, en su propia época, en algún barrio de Buenos Aires, su propio barrio.Y como toda acción y desarrollo escribió a Julio - el personaje - sentado frente a una pequeña mesita de madera, inclinado sobre un cuaderno garabateado, escribiendo la historia de un hombre llamado Julio que intentaba escribir el mejor cuento de su vida...
Con igual tranquilidad abrió el cuaderno que reposaba en ella, resignado borrador, receptor y contenedor tanto de frases y versos ponderables como de tachaduras y flechas incomprensibles, de historias exaltadas como de relatos para el descarte.
Como paladeando una nueva oportunidad, Julio rescató la lapicera que padecía su cautiverio entre los anillos del cuaderno y se la llevó a los labios, vieja costumbre de mordisquear el extremo de su herramienta mientras su mente urdía las tramas y actores de la inminente creación.
Eran primero un cúmulo de ideas confusas, una mixtura de sucesos inconexos y nebulosos, una primera etapa de desconcierto.
La fase más difícil de superar, donde el escritor establece los primeros cimientos, donde debe decidir el contenido, el tema y el mensaje; el alma de su obra.
Y cuando ya tanto se ha hablado de amor, de muerte, de metamorfosis, de fantasmas, se torna cada vez más difícil encontrar la veta novedosa, la vislumbre de un camino aun no recorrido para alcanzar una autentica creación, y no solo repetir con otras palabras lo que ya se ha dicho tantas veces.
Aunque, en rigor a la verdad, Julio no se afligía demasiado por lograr la originalidad.
Cuando las musas le daban la espalda - casi siempre - él se despachaba con relatos simples - a veces mediocres - solo por el gusto de firmar su nombre, por la ególatra satisfacción de apilar páginas para mostrar al público.
Un público que, en definitiva, en su gran mayoría poco aprecia la innovación, un público que se conmueve más bien con cursilerías y rimas vulgares.
Un público que se deshace en admiración y reconocimiento, más ante las mismas fórmulas estructuradas y gastadas de siempre que ante la incertidumbre de lo inexplorado.
Pero a pesar de todo esto, Julio anhelaba, íntimamente, acariciar por lo menos una vez la piel de la verdadera literatura, aquella que no conoce de esquemas ni de universidades, sino de sentimientos y libertad.
Y aquella vez creyó percibir cómo la magia inspiradora le rozaba la espalda, creyó ver cómo se abría ante sus ojos la brecha tan esperada.
Sintió que, aunque no pudiera escapar a los lugares comunes y a su estilo simplista, tenía entre sus manos lo que sería sin dudas su obra cumbre.
Sin más, se dispuso a componer al personaje del cuento, al que llamó Julio, como él, en un intento por evitar la tentación de la primera persona.
Superada esta segunda fase, se abocó a la composición de tiempo y de lugar.
Sin demasiados giros literarios situó a su personaje en el presente, en su propia época, en algún barrio de Buenos Aires, su propio barrio.Y como toda acción y desarrollo escribió a Julio - el personaje - sentado frente a una pequeña mesita de madera, inclinado sobre un cuaderno garabateado, escribiendo la historia de un hombre llamado Julio que intentaba escribir el mejor cuento de su vida...
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)